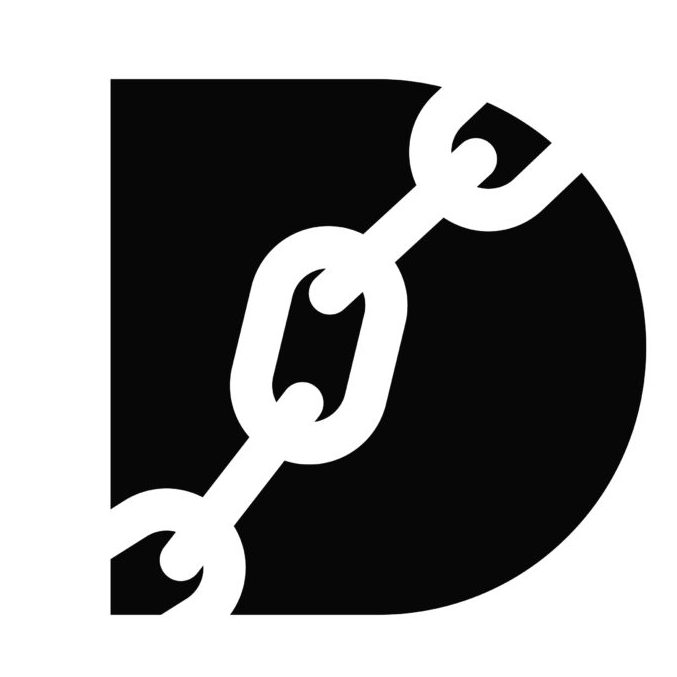La sociología interaccionista norteamericana de los años 60 centró su análisis en la categoría de desviado, y por más de que el “delincuente común” no escapó de esta clasificación, lo cierto es que sus análisis tenían como centro y punto de partida aquellas formas de vida alternativas que aunque la sociedad (o la opinión dominante) consideraba disvaliosas, lo eran no por la percepción de un daño concreto y visible, sino por una peligrosidad simbólica de atacar a los valores tradicionales. Una peligrosidad adjudicada las más de las veces por un imaginario social que se suponía dominante pero que era posible de ser denunciando desde la sociología reformista por falaz, conservador y rudimentario. Se preocupaban por el fumador de marihuana, el músico de la noche (Becker, 1971) o el homosexual (Kitsuse, S/F). Formas de vida que escapaban o resistían al proyecto normalizador del estado norteamericano de aquella época. Pero olvidaban otros casos relevantes, como por ejemplo, para entender el núcleo duro del problema de la criminalización y estigmatización, la delincuencia callejera, el delito “predatorio” o dañino, percibido generalmente no como una conducta anormal o desviada, sino, principalmente como un hecho ofensivo, perjudicial o humillante. Su preocupación parecía centrar en el problema del liberalismo político clásico: la libertad moral, la libertad de opción de vida. No crearon, por ejemplo, herramientas conceptuales que pudieran explicar abarcativamente los procesos de socialización y de la reacción social alrededor de la delincuencia común ni, incluso, de sujetos no señalados como desviados.[1]
Es cierto que por estas falencias y otras omisiones políticas llamativas, señaladas repetidamente por la criminología crítica, pareciera que no tiene sentido seguir buceando en la sociología de la reacción social. Le falta problematizar el conflicto estructural de la sociedad (muy presente también en Estados Unidos, aunque fuera casi invisible para ellos), la presencia del estado como instrumento político, las relaciones de dominación (¡incluso el genocidio y la esclavitud!) como parte constitutiva de su “sociedad”, les falta terminar de desprenderse de la imagen de la sociedad como una comunidad gigante de peregrinos. En síntesis, les falta explicitar un marco macro-político histórico que de sentido político profundo a sus análisis (Liazos, S/F), y si lo tienen, peca sospechosamente de ingenuo y simplista. Las críticas no recaen tanto sobre sus métodos y sobre la validez de sus afirmaciones sino sobre los presupuestos ético-políticos que subyacen a la elección de su objeto (Gouldner, 1973).
Sin embargo, tampoco es cierto que nada puedan ya aportar sus análisis. No es cierto que todo pueda explicarse desde la perspectiva crítica estructural como políticas de dominación olvidando las dinámicas microsociológicas que también son fuente de discursos y de luchas por imponerlos. La sociología interaccionista del control social no puede quedar reducida a una “sociología de la censura” (Sumner, 1982) si intenta poder dar cuenta de todos los diversos y heterogéneos conflictos y regulaciones que surgen de los diversos contextos sociales. A nivel microsocial e incluso a nivel intermedio, las explicaciones del conflicto social estructural no suelen ser suficientes. Centrar la explicación de la reacción en una asignación de “desviación”, obedeció a una preocupación histórica y política particular de ese contexto social específico (Estados Unidos durante el welfarismo). Los procesos de estigmatización y reacción en nuestro contexto social e histórico (Argentina, finales del siglo XX y principios del XXI) merecen una elaboración especial y distinta, que, de elaborarse, puede resultar provechosa para complementar el entendimiento de las relaciones sociales y sus dinámicas a partir y alrededor de la violencia. Para comenzar esta construcción debe tomarse en cuenta que es distinta nuestra conformación social a la que aquellos sociólogos suponían para su propio país. En segundo lugar, debe integrarse con la crítica, es decir, plantearse desde de una contextualización estructural de conflicto.
Voy a retomar a G. H. Mead para problematizar la reacción, intentando salir de la calle sin salida en que ha caído la sociología de la desviación, para afirmar que el análisis de la reacción social frente a una conducta catalogada de trasgresora o delictiva no se puede agotar en la explicación de la estigmatización del “desviado”. La sociología de la desviación profundizó, de Mead, el proceso mediante el cual se construye el “self” (o “sí mismo”) en la interacción con los otros. De las acciones y respuestas de ellos y de sus devoluciones de nuestras acciones nosotros mismos construimos nuestra propia identidad (Mead, 1934). La teoría de la reacción a la desviación y del etiquetamiento se basan principalmente en este concepto. Sin embargo, dejaron de lado un importante tema tratado por Mead en el ensayo “Psicología de la justicia punitiva” (1918) que es el agresor (o delincuente) como enemigo, y la lógica bélica que se sigue de ello, que reclama su destrucción, entronizándola en el valor justicia. Mead señalaba éste como principal problema en la psicología del castigo: la etiqueta constituyente del valor de la justicia de castigar era la clasificación del otro como el enemigo del sujeto individual o grupal, enemigo de los valores fundamentales de la sociedad, y la necesaria violencia que de allí se sigue. El acto ofensivo o agresivo se representa como un ataque a intereses y a partir de allí, su autor como enemigo: una identidad cuya existencia misma es opuesta a la del ofendido, y lo coloca en peligro, por lo que la eliminación de ese otro-enemigo adquiere un valor sagrado.[2]
Para reivindicar la validez y la utilidad analítica de la categoría de enemigo como constitutiva de la justicia de la destrucción del otro, voy a partir mi análisis de un caso llamativo de reacción social que ocurrió hace pocos años. Llamativo porque, en principio parece escapar a las teorizaciones sobre la desviación y el desviado y a la vez por la poca frecuencia en que se viven reacciones similares en este tipo de casos. En este sentido, la rareza del hecho social funciona como una disrupción crítica que deja expuestas, en un contexto inusual, fuentes y reglas de cierta dinámica social en general naturalizada como parte de las costumbres o tradiciones.
Se trata de un accidente de tránsito. Huelga decir que prácticamente todos los días hay víctimas fatales por accidentes de tránsito en algún punto del país. Sin embargo, cuando en 1999 Sebastián Cabello chocó contra otro auto, causando la muerte de sus dos ocupantes, se produjo una reacción social imprevisible. Primero los familiares de las víctimas manifestaban llamándolo asesino y pedían su prisión, lo que no es nada extraño. Los vecinos del barrio comenzaron a movilizarse con el mismo reclamo, lo que ya resulta menos frecuente. Su dolor, su indignación, amplificada y teatralizada por la televisión llegó a miles de hogares. En unos meses cientos de citadinos de clase media pedían cárcel y hasta la muerte para el joven chofer, lo que resultaba excepcional. Carteles caseros pegados en los kioscos de toda la ciudad, en las esquinas ¡y hasta en las universidades! Reclamando a los espectadores que recuerden el “asesinato” y que se aplique pena. La reacción popular fue tal, en parte motorizada y amplificada por la prensa, que el nuevo presidente electo impulsó -y logró sancionar- una ley aumentando en dos años el máximo la pena de prisión para las muertes culposas en accidentes de tránsito con más de una víctima, bajo la falsa excusa de que eso convertiría al delito en “no excarcelable”. A la ley se la bautizó popularmente como “Ley Cabello”.
Pero Cabello era un joven de clase media alta apenas mayor de edad y, por supuesto, sin haber sido nunca sindicado o imputado por ningún delito. Aparentemente no cabía dentro de las etiquetas de lo que valores dominantes pueden calificar de desviado. Es cierto que era “pistero”: jugaba picadas en la calle y fue en esta actividad que mató a sus víctimas. Pero ser pistero no es una identidad desviada. No hay una estigmatización social negativa generalizada hacia el pistero. Si la hay, es marginal y leve. Los pisteros son una “tribu” pero no una subcultura. El pistero no reniega de los valores comunes, ni representa a un estrato determinado de la sociedad. Hay pisteros de todas las clases y formas de pensamiento. En las entrevistas que he realizado sobre este caso y otros similares, los pisteros no justifican su conducta o no reaccionan de forma distinta que cualquier joven de esas edades. Sus respuestas son variadas, a veces erráticas o desinteresadas. No se solidarizan con Cabello de forma corporativa, y en su juicio sobre el hecho suelen atender primordialmente a otros círculos de pertenencia: la familia, el barrio, la extracción social. A su vez, los pisteros son personajes comunes e incorporados en la vida de cada barrio. Cualquiera puede tener un hijo o un marido pistero, esto no lo descalifica ni en su rol familiar, ni como vecino, ni como “buena gente”. Cabello no era desviado por ser pistero. En todo caso, este será un dato que cobrará relevancia retrospectivamente, para su estigmatización: cuando se lo defina en una categoría peyorativa, el dato que antes era socialmente irrelevante, se resignifica y comienza a ser interpretado como una prueba más de su identidad social recientemente “descubierta” (asignada-instituida) (Kitsuse, S/F).
Cualquiera que conozca el caso me dirá, tal vez con razón, que estoy ocultando parte de la información. Es cierto. Nos es más fácil entender el alcance del reclamo al saber que las víctimas eran una joven veterinaria y su hija de tres años de edad, que vivían en el barrio de clase media-baja de Saavedra, en ese momento viajaban en un auto humilde, un Renault 4, y la madre estaba planeando casarse con el padre de su hija. Su nombre era Celia, el de su hija Vanina, y eran muy queridas en el barrio. Ahora entender la reacción es más fácil. Pero ¡esto es justamente lo llamativo! ¿Porqué es más fácil entender y compartir ese reclamo conociendo esta información?
Aún hay más información relevante: Contrastando con aquello del Renault 4, Cabello manejaba un Honda Civic, importado, preparado para correr. Según la prensa no auxilió a las víctimas. Y aún peor, durante el proceso -también según la prensa- manejó nuevamente a pesar de la prohibición. Ahora no sólo comprendemos el reclamo, sino que hasta sentimos ganas de unirnos a él. ¿Que es tan importante en esta información que nos hace cambiar nuestros sentimientos indiferentes y salir a reclamar “justicia” -queriendo decir con ello que se castigue con dolor al joven irresponsable?
El automóvil que cada uno tenía es una de las informaciones más repetidas una y otra vez por la prensa. ¿porqué es importante para el periodista hacer saber qué automóvil tenía cada uno? Si fuera por la responsabilidad penal ¿Acaso el choque no se podría haber producido si ambos manejaran, supongamos, un VW Gol? ¿Porqué la marca y el modelo del automóvil es un dato relevante para nuestra reacción? Otra información repetida es que las víctimas provenían del barrio de Saavedra, pero ¿acaso se merecerían menos atención si vivieran en una Torre en la avenida libertador? ¿Importa saber que vivían en un típico barrio de clase media? Otra más, el sexo y la edad de las víctimas ¿la reacción sería menor si el muerto fuera otro joven, digamos, de edad similar a Cabello? Una vez más, sí. Accidentes similares ocurrían y ocurren permanentemente y no merecen mayor atención. El reclamo de castigo nos surge y se amplifica conociendo toda esta “información social” que le dan cierta pertenencia a los protagonistas, que los representa como portadores de valores, valores que se proyectan sobre ellos, convirtiéndolos en emblema, y que a partir de allí, les da un cierto sentido a su conducta, un mensaje comunicativo, mucho más allá de lo que los propios actores saben.
Celia y Vanina portan, a partir del momento en que se conocen todos estos datos, en el imaginario social, los valores sagrados de inocencia (por su condición de madre e hija, por la edad de la niña), de humildad (por el automóvil en el que viajaban), de familia (planeaban casarse) y de pertenencia a la comunidad (era la veterinaria del barrio). Provocar la muerte intencional de estos emblemas puede ser sentido como el ataque a estos valores que portan y representan. Pero, a pesar de lo que argumentaran las familiares, era claro que no se había tratado de un homicidio intencional. ¿entonces por qué tanta reacción?
En este caso, y a pesar de no ser un “desviado”, recordemos que la información social sobre Sebastián Cabello también era uno de los datos más repetidos en las noticias. Ser joven, manejar un auto caro e importado -regalado por un acaudalado padre-, jugar picadas, no demostrar preocupación luego de ocurrido el hecho. Por separado no dan demasiada explicación de la reacción. Pero analizado en su conjunto sí: dan un carácter a Cabello, construyen un personaje y asignan un cierto significado a sus acciones. A ellos debe sumarse otro dato, también repetido varias veces por la prensa como algo relevante: Cabello es defendido por el estudio jurídico de Marcos Salvi, uno de los más conocidos abogados de los grupos político-farandulescos de los noventa. Todos estos datos sí resultan relevantes para entender qué representa Cabello para el familiar de las víctimas, para el vecino de clase media baja del barrio de Saavedra o para el lector medio de Clarín (el diario que le dio mayor difusión al caso). Cabello lleva en sus signos, en su auto, en su actitud, en su familia, en su abogado, en toda la información social que porta (Goffman, 2001), la pertenencia a una cultura de la frivolidad y la despreocupación que se imponía en los sectores sociales triunfantes en la década de los noventa, una corriente ética y estética que cruza las clases medias y altas y que puede ser nombrada, no sin algo de arbitrariedad como “menemista”. Esta nuevo paradigma moral, que planteaba incluso una nueva racionalidad en las relaciones sociales, estaba claramente identificado y señalado por la vieja clase media tradicional, y parecía que lograba imponerse. Crecía en una pequeña clase media ascendente (“nuevos ricos”) que era no sólo refractaria sino opuesta a los valores tradicionales de la clase media urbana en la Argentina (la fidelidad, la lealtad a sus afectos cercanos, la vida de barrio, la humildad, la honestidad). La clase media urbana decaía en aquella época, tanto en su poder adquisitivo como en su calidad de paradigma moral dominante, es decir, como grupo de referencia de valores que en sus discursos pretendían nacionales y comunes. En las producciones artísticas e intelectuales de esta vieja clase media urbana se reflejaba el miedo a desaparecer a manos de esta nueva forma de vida frívola y triunfalista que parecía imponerse como patrón moral dominante.
Es en el fenómeno histórico de la ruptura de una clase social protagónica en la vida política-cultural de la Argentina, la fragmentación de clase media urbana antes más o menos homogénea, en donde debe explicarse el sentido comunicativo del acto Cabello-Celia, en tanto ahora un grupo social era representado como de intereses y valores opuesto al resto. Es curioso notar, por ejemplo, cómo el reclamo de castigo parecía convocar a la solidaridad con los mismos lenguajes e invocando los mismos valores que se reivindicaban en las movilizaciones por el caso Cabezas.[3] Las marchas, los afiches en blanco y negro que se repartían y se pegaban en los kioscos, en los taxis, en las puertas, contenían el mismo lenguaje gráfico y las mismas palabras. Un papel en blanco y negro, una foto en el medio, como una franja, y la leyenda “No se olviden de” las víctimas. En el caso de Cabello, la inscripción continuaba con la acusación directa: “Asesinadas por las picadas mortales de Sebastián Cabello”. Asesinadas, rezaba el panfleto. No muertas, no atropelladas. Asesinadas. Tal como asesinó Yabrán a Cabezas, según todos suponíamos.
La analogía que hacían con el caso Cabezas los sectores que reclamaban castigo era evidente. El lenguaje gráfico utilizado para la difusión del reclamo trasmitía que era tan asesino uno como el otro, que se trataba del mismo hecho, del mismo asesinato, de la misma muerte, que se repetía ahora bajo una forma distinta. ¿Por qué tuvo una respuesta tan similar, un lenguaje común, una referencia tácita de uno a otro? ¿Qué debemos entender de la reacción social para comprender que uno era casi lo mismo que el otro? Si no era Cabezas o Celia y Vanina ¿qué era lo que se estaba matando una y otra vez? ¿Contra qué muerte repetida se reclamaba justicia por segunda vez? ¿Qué tenían en común Cabezas, Celia, Vanina, y los que se movilizaban por ellos; qué tenían en común Cabello y Yabrán; para que se tratara de la repetición de la misma historia -una vez como tragedia y otra vez como farsa-?
Cabezas y Cabello, ambos casos, tenían que ver con el miedo a la desaparición de la clase media urbana tradicional argentina, con su desplazamiento como patrón moral común de referencia, y con el ataque simbólico a sus valores más tradicionales que la constituían como grupo autorreferente (la humildad, la honestidad, el trabajo). Un ataque simbólico a los valores de un grupo, es un ataque a los intereses del grupo en sí, en tanto esos valores comunes son los que lo definen como tal. Por eso el “desprecio” que se adjudica a Cabello por los valores que sus víctimas representaban es, indirectamente, el desprecio por la “gente común”, por los valores tradicionales (de clase media urbana) que una “buena” y joven familia de barrio representa. El des-(precio) por Celia y Vanina por parte de Cabello es el menosprecio de la nueva cultura “menemista” por los valores tradicionales, es el desconocimiento o la negación del rol protagónico y dominante de cierto grupo social como referente moral, y un acto más de sometimiento al nuevo paradigma (como lo fue el asesinato de Cabezas). El accidente pasa a ser, por el mensaje que produce a partir de interpretar y clasificar a los actores, un ataque a los valores sagrados y fundamentales de la sociedad tal como la clase media la concibe y pretende: un “desprecio por la vida” según manifiestan los reclamantes.
Justamente por ello, la lucha de la defensa legal de Cabello, se basa en cuestiones no legales: intentan demostrar que los signos portadores de información social (Goffman, 2001) que se le atribuyen, no existen o están interpretados de manera equivocada. Cabello dice estar arrepentido y pide perdón públicamente. Dice que está deprimido y que lee libros de autoayuda. Niega que no le haya importado las vidas de las víctimas y afirma que perdió el conocimiento en el accidente. La defensa de Cabello es una batalla contra la identidad social que se le atribuye, para evitar que la prensa continúe difundiendo su imagen de enemigo de la buena gente, intenta comunicar una identidad social de pertenencia a los valores “comunes” tradicionales. El hecho de leer libros de autoayuda (según afirman sus abogados) intenta cambiar la imagen que la “opinión publica” ha formado de él, a la de una persona profundamente consternada por el hecho, que busca reafirmarse en valores tradicionales y en consumos culturales comunes. La batalla se da por anular esa representación de Cabello como un emblema de la cultura del triunfalismo y superficialidad y por imponer una representación de Cabello como integrante de la “gente común”.
Los grupos sociales que hacen de la reacción al ataque un reclamo de “justicia”, intentan comunicar que el ataque afecta a valores sagrados que son generales de toda la comunidad (Mead, 1918), y luchan por conquistar la definición de justicia en el caso concreto para ser así reivindicados, es decir para que su grupo social amplio sienta la necesidad de reaccionar contra el enemigo (a partir de sentirse también amenazados). La reacción destructiva es a la vez la reivindicación social del ofendido. Los grupos luchan por definir la justicia y lograr su reivindicación en el espacio público, en sus múltiples dimensiones, en el caso, en el apoyo expreso de la comunidad, en la prensa, o en el aparato estatal-judicial. En este sentido, el reclamo en el caso Cabello fue excepcionalmente exitoso en conseguir que el hecho se viviera como un ataque a los valores de toda la “gente”, es decir, en lograr conquistar estos ámbitos privilegiados de reivindicación. El grupo lucha por imponer o vender esta categorización estigmatizante del enemigo que lo ha atacado. Y en este caso, a través de la analogía con el caso Cabezas-Yabrán, lo logra, y Cabello pasa a ser no sólo un enemigo de los vecinos del barrio se Saavedra, sino un enemigo de la “gente”, es decir, de la clase media urbana tradicional de todo el país, que se entroniza a sí misma como referente moral total (al apropiarse de las definiciones de “gente” y de “justicia” y darle significado según su estereotipo de lo ideal).
A partir de lograr esta conquista en la arena pública de la definición del hecho como un ataque y de Cabello como un atacante, entonces, Cabello ya no solo es un muchacho rico y estúpido. Es un enemigo, en orden cronológico, de: (1) los familiares de las víctimas, (2) los vecinos de Saavedra, y (3) toda la autodenominada “gente” que se identifique con los buenos valores que personificaban Celia y Vanina. Si, como dicen los carteles, Cabello es un “asesino” pedir su condena efectiva es una demostración necesaria de decencia incluso para con nosotros mismos, e indica una pertenencia al común de la buena gente y a los buenos valores.
El caso Cabello nos aporta una interesante cuestión sobre lo que ocurría en la clase media urbana argentina de aquella época. Pero, en lo que concierne a este ensayo, además demuestra que ser o no ser “normal” en sus signos o en sus conductas no es lo relevante para apartar, señalar y reaccionar con castigo. Cabello era “normal”, y su hobby tampoco era considerado de por sí una desviación o una anormalidad. Se convirtió en objeto de ataque cuando arrolló a sus víctimas portando en sí, en sus signos, una información social que lo hacía perteneciente a un grupo particular, que en ese contexto social, investía a su comportamiento de un significado amenazante para toda un grupo social que sentía que se encontraba ya en riesgo o disminuido en ese momento por variadas circunstancias.
Lo relevante para la reacción no resultó que Cabello fuera desviado, porque no lo era, sino que se comportara -según una evaluación retrospectiva de un determinado grupo social- como un enemigo de ese grupo. Y que a partir de esta categorización como enemigo por parte del grupo, se luchara por lograr la adhesión a ella de los sectores con peso protagónico en las definiciones públicas de enemistad y justicia (en nuestro caso: clase media, prensa, poder judicial).
No resultaría tan difícil encontrar, tras cada ejemplo en el que se despierta una reacción social violenta o un reclamo de imposición de dolor un acto que por el significado que se da a la información social del sujeto que lo actúa (en su identidad per se, o en su identidad asignada a partir de la acción concreta) es representado como un enemigo. Un enemigo en tanto es un atacante o posible atacante de valores (y por tanto intereses) del grupo social que así lo etiqueta. Lo relevante, entonces, no es la “desviación” de la normalidad sino que su conducta sea interpretada como amenazante a un sujeto o grupo social. El sujeto individual o colectivo que reacciona aplicando una respuesta violenta o asignando una etiqueta que justifica y reclama la imposición de esa violencia por otro (un grupo social más amplio, un poder formal, etc.) emite un mensaje visible de reafirmación, de reivindicación de sí como sujeto y como grupo, de reposicionamiento en tanto merecedor de respeto.
Existen muchos casos más que en nuestro contexto social se pueden analizar para demostrar la insuficiencia de las categorías de desviación y la necesidad de redefinir las luchas por la “justicia” como luchas por las definiciones de la enemistad. “Justicia” es el reclamo que cualquier grupo de víctimas o sus círculos cercanos canta o grita por altavoces frente a tribunales, por ejemplo, y con ello no pretende otra cosa que estigmatizar a un enemigo para que sea legítima y necesaria la aplicación de violencia. Pero la definición de enemistad no se agota en el reclamo formal de justicia. Tiene que ver con variadas vías de legitimar la aplicación de violencia contra el sujeto etiquetado.[4]
Entender las luchas por la definición de enemistad también sirve para comprender, por ejemplo, las reacciones populares de barrios de clase baja contra la policía, quemando comisarías luego de “excesos” y actos de corrupción evidentes e intolerables (en El Jagüel, por ejemplo); o las puebladas en Junio de este mismo año 2003 en Arequito (contra supuestos inmigrantes malvivientes provenientes de Santa Fe) y en Arrecifes (contra “la delincuencia”); o, por ejemplo, las campañas de estigmatización contra extranjeros e inmigrantes ilegales, y sus consecuencias en las prácticas sociales violentas. Hay en estos casos siempre involucrados hechos sociales de reacción ante actitudes o hechos que se consideran lesivos por otros grupos sociales (o sujetos individuales); reacciones ante personas que se categorizan como amenazantes, enemigas, a partir de ese hecho lesivo u ofensivo; y reclamos de “justicia” (entendiéndola cada uno a su manera, pero siempre como la aplicación de violencia contra un atacante) como reivindicación y reposicionamiento del grupo que se considera amenazado o vulnerado.
En una sociedad de grupos sociales tan fragmentarios, tan conflictivos, y de una relación tan dinámica entre ellos como en la que -en un corte por demás arbitrario- podemos denominar “sociedad Argentina”, creo que tiene sentido proponer una sociología de la enemistad más que una sociología de la desviación. Sociología de la enemistad que es por eso también, sociología del miedo (Moore, 2001) en tanto es la representación de una amenaza la que constituye a un enemigo, y la percepción de un enemigo, entonces, tiene que ver con el miedo a ser atacado.
Una sociología de la enemistad y del miedo puede ser el punto de partida para análisis abarcativos de los procesos de violencia en la sociedad en lo relativo a las luchas por la legitimidad social en las distintas formas y direcciones de ejercer la violencia, pero además, dispara otras inquietudes y líneas de investigación relacionadas, por ejemplo, el análisis del miedo inespecífico, la “inseguridad” en general (la inseguridad del sujeto, sobre su subsistencia, sobre su futuro, sobre su identidad), y su rol en las direcciones e intensidades en que se manifiesta la violencia en una sociedad.
Este marco teórico permite su traspolación a distintos niveles de análisis, por ejemplo: en torno a las acciones y las reacciones alrededor de la “delincuencia común”; a nuevas y viejas manifestaciones de violencia justiciera (puebladas, linchamientos, guerras entre bandas); o incluso a políticas estructurales de dominación entre cuyas preocupaciones se encuentra administrar y producir los miedos sociales y controlar las luchas por la asignación de enemistades (y por ello, del significado del valor justicia). Se puede problematizar tanto el surgimiento de enemistades sociales por circunstancias históricas (como el caso que analizamos), como las políticas de creación de enemistad para distribuir la violencia social (la asignación de categorías de enemistad por parte de grupos de poder -prensa, gobierno- como las campañas contra “la delincuencia” o contra “los inmigrantes”); desde las luchas de grupos de poder y de presión por imponer representaciones de enemistad comunes al todo social (como los reclamos de “justicia” en tribunales, o la deslegitimación de la “clase política”) hasta las luchas de “reformadores” y pacifistas por anular y atacar estas representaciones del otro-enemigo (que intentan promover la imagen comprensiva y las prácticas indulgentes contra el delincuente marginal).
Una sociología de la enemistad nos puede llevar a comprender cómo surgen y confluyen los procesos de legitimación de la violencia (en los campos morales, sociales o jurídicos) en sociedades fragmentarias y no consensuales como la nuestra (si es que existe alguna que lo sea). Una sociología del miedo, nos puede llevar a entender cómo la inseguridad ontológica, identitaria, la falta de “soportes de la subjetividad”, y sobre todo, la fragmentación social, puede tener que ver con las formas y la intensidad de la violencia al interior y entre los grupos sociales.
Referencias
- – Becker, Howard. (1917). Los extraños. Sociología de la desviación. Tiempo Contemporáneo. Buenos Aires.
- – Goffman, Erving. (2001) La Presentación de la Persona en la Vida Cotidiana. Amorrortu Ed. Buenos Aires.
- – Gouldner, Alvin (1973). “El Sociólogo como Partidario”. La Sociología Actual: Renovación y Crítica. Alianz. Madrid.
- – Kitsuse, John. (S/F) “Reacción de la Sociedad ante la Conducta Desviada: Problemas de Teoría y Método”. En Rosa Del Olmo, comp. Estigmatización y Conducta Desviada. Maracaibo. Univ. Del Zulia.
- – Liazos, Alexander. (S/F) “La Pobreza de la Sociología de la Desviación”. En Rosa Del Olmo, comp. Estigmatización y Conducta Desviada. Maracaibo. Univ. Del Zulia.
- – Mead, George Herbert. (1918) “The Psychology of Punitive Justice”, American Journal of Sociology 23,: 577-602. En George Herbert Mead´s page (http://spartan.ac.brocku.ca/%7Elward/). Traducción al español en Delito y Sociedad, año 6, nº 9/10, (1997).
- – Mead, George Herbert. (1934) Mind Self an Society from the Standpoint of a Social Behaviorist (Edited by Charles W. Morris). Chicago: University of Chicago. En George Herbert Mead´s page.
- – Moore, Michael. (2002) “Bowling For Columbine”. (Filme). Alliance Atlantis And United Artists.
- – Sumner, Colin. (1982) “El Abandono de la Teoría de la Desviación: La Criminología Marxista en Gran Bretaña desde 1975”. Revista Cenipec, Nº 7, 1982, pp. 45-66.
Notas:
[*] Ponencia presentada por Mariano Hernán Gutiérrez en el III Seminario de Derecho Penal y Criminología (2003) de la UNLPam dirigido por Eduardo Aguirre.-
[1] Tal vez esta particularidad de la sociología interaccionista norteamericana que se ocupaba de la trasgresión y la reacción se deba en parte a dos factores: primero, al momento histórico durante el cual se vivía un proyecto masivo -y bastante exitoso- de homogeneización de las maneras de vivir del norteamericano ideal. Segundo, a la imagen siempre presente, en el sociólogo norteamericano, de la sociedad como una gran comunidad de peregrinos asociados libremente por la coincidencia de sus valores y tradiciones culturales.
[2] Según Mead (1918) hay varias actitudes emocionales involucradas en el valor justicia: (1) Un hombre que defiende un derecho, defiende en realidad un vasto complejo de derechos que sus hábitos sociales protegen. Su actitud emocional, que parece exagerada, responde a la protección de los todos los bienes sociales a los que se dirigen sus hábitos. Incluso a valores o impulsos no egoístas, sino propiamente sociales. Nuestra actitud de dependencia de la ley y su defensa es la defensa de nuestros bienes y los de aquellos con quienes identificamos nuestros intereses. (2) Hay aún otra actitud que es responsable por nuestro sentimiento de respeto a la ley: la hostilidad al infractor como un enemigo de la sociedad a la que pertenece. Con esta actitud defendemos la estructura social con todo el vigor que nos imponen nuestros intereses. Lo que nos interesa es el castigo de un enemigo público que es también un enemigo personal. Nos sentimos apegados a la ley en tanto medio para defender nuestros intereses. El procedimiento penal enfatiza esta actitud emocional: el ofendido y la comunidad encuentran en el fiscal a su campeón. (3) Por último hay otro contenido emocional: el estigma del criminal. El rechazo del criminal revela un sentimiento de solidaridad con el grupo el ser un ciudadano que: (a) excluye al que rompe las reglas del grupo (b) y que inhibe sus propias tendencia criminales. La majestad de la ley es aquí la del dominio del grupo sobre el individuo, que exilia al rebelde y que despierta inhibiciones en el resto que hacen la rebelión imposible.
En ambos de estos elementos de nuestro respeto por la ley: en el respeto del instrumento común de defensa y ataque contra el enemigo de uno y de la sociedad; y en el respeto de costumbres que nos identifican con la comunidad y que excluyen a los que rompen sus normas hay impulsos concretos: El de hostilidad en tanto ataque al enemigo (nuestro y de la comunidad), y el de inhibición y represión (a través del cual sentimos la voluntad común a través de la identificación con la prohibición y con la exclusión). Estos impulsos nos identifican con el todo predominante y nos colocan a nivel de los otros miembros del grupo. Así, se construye la teóricamente imparcial justicia punitiva que invoca nuestro sentido de lealtad y respeto. Es de la universalidad que surge del sentido de acción común que surgen las instituciones de la ley y la justicia represiva.
[3] Si bien en el Caso Cabezas se trató en un principio de una reacción corporativa (de la prensa), contra ciertas organizaciones políticas (o político-delincuenciales) existieron también fenómenos histórico sociales particulares que permitieron que este fenómeno reactivo se expandiera y fuera apropiado por toda la clase media urbana “decente”, contra toda la “clase política”-mafiosa indecente. El mismo actor social que reaccionaba ahora –de la misma forma- en el caso Cabello, contra enemigos similares o emparentados.
[4] Por ejemplo, en un ensayo inédito, presentado en la Maestría en Criminología de la UNLZ, analizaba con este mismo marco teórico la crisis de representatividad de los políticos profesionales durante los primeros meses del año 2002: el comenzar a representarlos como una “clase” de sujetos aparte (la “clase política” decía la prensa) y enfrentada al ciudadano común, derivó en que durante un tiempo resultaba socialmente aceptable aplicar formas de violencia espontánea y sin detonante aparente a cualquier político profesional (los llamados, un poco haciendo abuso del término original, “escraches”). Esto ocurrió hasta que llegó un gobierno con un poco mayor consenso y hasta que la prensa dejó de hablar de la “clase política” como un sujeto social independiente y opuesto a los intereses del “buen ciudadano” (es decir, nuevamente, del “vecino”, de la clase media urbana).