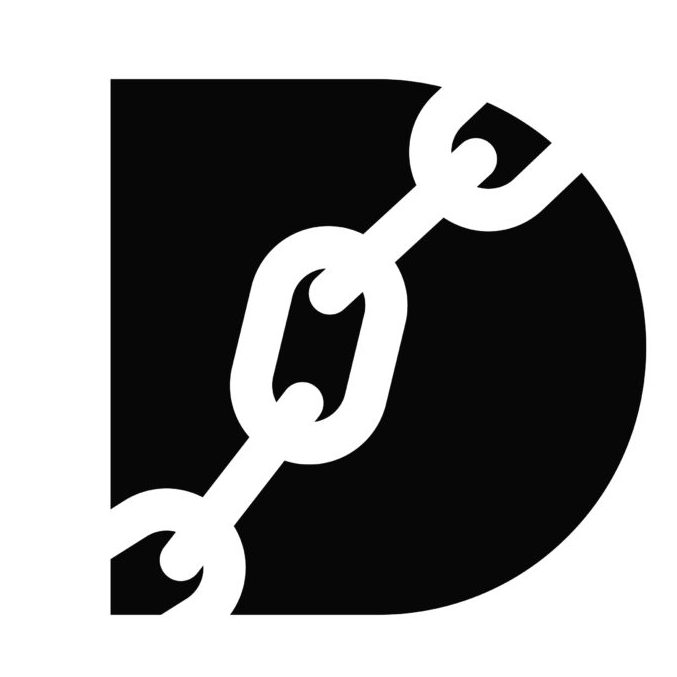El denominado capitalismo tardío, entre muchos caracteres que le confieren una lógica paradigmática propia y novedosa, plantea una tensión dinámica entre un “orden” pretendidamente consensual, al que occidente consideró “justo”, y que durante más de dos siglos disciplinó al conjunto de las sociedades, y una diversidad sin precedentes, un fraccionamiento simbólico, que coloca a las agencias institucionales frente a la opción de intentar recuperar el orden perdido, o decidirse a gestionar el “caos” que representa la postmodernidad.
Lo que se dirime, en última instancia, es el orden que confirió seguridad y dotó de sentido existencial a los sujetos que surgieron con los cambios y racionalidades de la modernidad.
En este contexto, ciertos íconos de la sociedad disciplinaria y fabril del capitalismo temprano, tales como “la ciudadanía”, “el pueblo” o “la sociedad”, que remitían a ideas totalizantes y homogéneas fuertemente instaladas en las instituciones sociales, no alcanzan en modo alguno a comprender, contener y atender el fenómeno particularizante de la “aldea global”.
Los nuevos sujetos no son fácilmente asimilables a las pautas que el imaginario colectivo asignaba, por ejemplo, al “ciudadano”, esa persona que trabajaba, producía, ganaba su salario o su renta, pagaba sus impuestos, recibía una instrucción formal y expresaba sus puntos de vista a través del voto, en el marco de una sistema decisorio indirecto.
La nueva estructura social no hace más que poner al descubierto la crisis generalizada de la sociedad disciplinar y de cada uno de los aparatos ideológicos y represivos del estado moderno. La prisión, la familia nuclear, pero también la escuela y las profesiones agonizan en una sociedad de control que barre con lo clásico, aunque desde el estado se siga intentando prolongar la supervivencia histórica de estas instituciones apelando a innovaciones modélicas de la cárcel, la industria, las fuerzas armadas y de seguridad, la escuela y hasta la familia. En palabras de Gilles Deleuze: “Los ministros competentes no han dejado de anunciar reformas supuestamente necesarias. Reformar la escuela, reformar la industria, el hospital, el ejército, la prisión: pero todos saben que estas instituciones están terminadas, a más o menos corto plazo. Sólo se trata de admnistrar su agonía y de ocupar a la gente hasta la instalación de las nuevas fuerzas que están golpeando a la puerta. Son las sociedades de control las que están reemplazando a las sociedades disciplinarias”[1].
En rigor de verdad, no parece tan claro que los actores estatales perciban este estado terminal. Prisioneros de un fetichismo y un sistema de creencias hegemónico en los discursos sociológicos y jurídicos en nuestro país, mas bien parecen seriamente esperanzados en que algunas de estas cosméticas “soluciones” puedan detener al monstruo del cambio social.
La percepción estática de una realidad inéditamente dinámica, en la que “nada dura para siempre”, y la recurrencia a utilizar racionalidades propias de la sociedad disciplinaria en el marco de las sociedades de control, encuentra su expresión emblemática, por lo brutal, en la actitud institucional que se asume ante las conductas “desviadas”.
El fracaso de estas políticas se pone manifiesto a poco que se observe cómo las mismas corren detrás de distintos clamores sociales, construidos de manera episódica y oportunista frente a circunstancias casi siempre cataclísmicas, que dan la pauta de la entidad y las urgencias que plantean las nuevas inseguridades en las sociedades de riesgo del capitalismo en nuestro margen.
En todos los casos, los esfuerzos que, de apuro, se llevan a cabo desde el estado, se parecen más a pulsiones compulsivas y demagógicas gestualidades, que a un convencimiento de estar ante una crisis sistémica irreversible.
Más aún, si se observan las políticas públicas de emergencia de manera panorámica, se verá que lo que se intenta es, en definitiva, restaurar la disciplina y el orden sobre la base de la articulación de medidas puntuales, que muchas veces no resisten su confrontación con el paradigma de la Constitución y el Estado Constitucional de Derecho, pero que tampoco terminan de conformar a los colectivos de víctimas, las nuevas formaciones del retribucionismo extremo que marchan a diario en demanda de mayor rigor punitivo. Tal vez fuera posible inferir, así las cosas, que la intervención punitiva haya fracasado en lo que hace a sus funciones formales y legales, pero haya sido exitosa en el cumplimiento de sus finalidades simbólicas y políticas. Ciertamente, así como es poco probable sostener debates consistentes sobre la derrota de los míticos paradigmas de resocialización y reinserción social[2] tal vez resulte imprescindible analizar de qué manera se han cumplido históricamente los objetivos simbólicos del encierro, profundamente ligados a la reproducción de la gobernabilidad, facilitando la identificación y cooptación de los “delincuentes” que el sistema persigue y “demostrando” la eficiencia del mismo[3]. Prescindiendo así de concepciones mitológicas sobre el castigo, resulta interesante analizar al mismo a partir de las formas, los procedimientos, el lenguaje y las gramáticas mediante las que se expresa, con el objeto de comprender la sociedad de un determinado contexto histórico. Sobre todo en el marco de sociedades que han puesto en práctica una verdadera cultura de la emergencia y la expansión de sus sistemas punitivos, lo que se verifica con dramática incidencia en la Argentina, particularmente con relación a jóvenes infractores.
Por supuesto, el fenómeno no es puramente local y remite a la nueva realidad planetaria. “Resulta alarmante constatar como en los últimos años han penetrado en los espacios de la vida cotidiana actitudes de reproches y censuras contra todo aquello que no se adecua a un determinado comportamiento social. Unas formas alentadas desde sectores sociales con poder suficiente para liderar empresas morales que quieren fabricar modelos concretos de comportamiento. Es así como una creciente cultura punitiva se manifiesta de forma vigorosa entre todos nosotros y nosotras.
Y esta tendencia no es única en nuestro país. También se percibe, desde hace ya algunas décadas, no sólo en Europa sino en otros lugares del planeta que caen bajo la disciplina de un único modelo de desarrollo y organización social. Un modelo promulgado desde la creencia de que cuanto más se desregule, menos se controle, más se liberé a las fuerzas sociales, entonces habrá más posibilidades de satisfacer los deseos y las aspiraciones individuales. Pero, la realidad de esta idea ultra liberal es contradictoria con sus postulados, ya que olvida intencionadamente que en ese supuesto mercado de libre intercambio se imponen los más potentes, aquellos con la fuerza suficiente para concentrar poder y dominar, amedrentar, acobardar, o aterrorizar con la desocupación laboral, las incertezas en el sistema sanitario, el deterioro de la educación pública o las dificultades para acceder a una vivienda digna. Un panorama que se podría resumir en pocas palabras: una mayor exclusión social. Son los rasgos dominantes de la desaparición de una cultura del Welfare y de la expansión de la globalización.
Esta situación se agrava con las sanciones que se aplican a los desobedientes, a los insumisos, o simplemente los rebeldes. Y quienes no se someten a las leyes del mercado que penetran en todos los ámbitos de la vida, resultan rechazados, excluidos y marginados. Una actitud que afecta con mayor dureza a aquellos sujetos o grupos pertenecientes a sectores étnicos o religiosos diferentes al dominante. De la misma manera se actúa respecto de quienes no participan en las opciones de vida del modelo heterosexual, o simplemente no se identifican con los viejos esquemas de lo masculino y lo femenino.
De esta manera, las pautas sobre las que se sus
tenta el orden social se fundamentan en la exclusión. Están cargadas de una ideología discriminatoria repleta de prohibiciones y castigos. Y la reproducción de estas pautas se apoyan en el desinterés y la inhibición que muestra gran parte de la población.
Sin una resistencia fuerte, esa ideología tiene una inmensa capacidad de penetración, aumentada por el actual sistema de medios de comunicación. Además, aquellos instrumentos o aparatos estatales simbólicamente predispuestos para la solución de conflictos, como se dice del sistema penal, son pertinentes a semejante expansión ideológica. Aparatos surgidos de la Modernidad para alcanzar fines muy concretos y que, ahora, a finales de este milenio, se aplican para intervenir sobre conductas o situaciones problemáticas, sin entidad punible por si, pero que se construyen socialmente como verdaderos delitos.
Así las cosas, la vida cotidiana se ha transformado en un contraste continuo entre una lluvia de incitaciones "positivas" a ciertas actividades que implican un autocontrol -como la práctica del deporte, la adquisición de bienes, el consumo de drogas legales…- y que conllevan una cadena de mensajes represivos que la sociedad reproduce y amplifica. Con ello se explica que amplios sectores sociales reclamen más dureza para aquellos sujetos que, precisamente por no comportarse ni expresarse dentro de los límites del consenso social hegemónico, ya están inmersos en una serie continuada de exclusiones.
La demanda de penas más graves -incluida la de muerte-, de una mayor dureza policial, de mayor severidad jurisdiccional, de más cárcel, son las rudas muestras de esa cultura punitiva que cada vez invade más todos los rincones de la sociedad. Mientras tanto, se entorpece la aplicación del sistema penal para aquellos comportamientos que desde estamentos estatales violan los derechos fundamentales de las personas (o derechos humanos).
Frente al cuadro expuesto, se hace necesario que quienes intentan estudiar los aspectos que configuran una situación como la descripta, aúnen sus puntos de vista y esfuerzos para contribuir no sólo a una denuncia de dichas cuestiones, sino también a promover su investigación más allá de los estereotipos simplificadores”[4].
Ese reduccionismo, llamativo pero no casual, resulta paradójico en una sociedad que ha sufrido en los últimos años una crisis sistémica sin precedentes, y donde la inseguridad humana se representó en su verdadera amplitud (inseguridad respecto del futuro, de la salud, del empleo, de la seguridad social, del salario, de los ahorros), por cierto que superadora de la clásica acepción que la conmina a una sinonimia forzada respecto del delito de calle o de subsistencia.
Las formas de la construcción de una inseguridad limitada a la posibilidad de ser víctima de un ataque, ha exacerbado a su vez una lógica binaria a la que se recurre invariablemente para resolver los problemas derivados de la conflictividad. La lógica de la enemistad frente al “peligro” que representa el “otro”.
“El otro”, el que puede atacarnos, pasa así a formar parte de las intuiciones colectivas como la síntesis de un proceso de degradación social estructural y se representa como el origen de todos los males. El estado ha convalidado estas intuiciones (sin atender a la siempre difícil convivencia entre el miedo y las libertades), y los medios de comunicación de masas y los sectores políticos conservadores se han encargado interesadamente de crear una opinión pública mayoritaria que favorece decisivamente la asunción de la realidad en términos de enemistad sociológica. Lo que ocurre justamente porque el estado neoliberal se retroalimenta y legitima en la búsqueda pertinaz de consensos a través de miedos colectivos que faciliten la obtención de protectivos sociales en las instituciones mas visibles del sistema.
Así, se ha llegado al desatino político criminal de “hacer algo”, incluso “antes de que pase nada”, afirmado en la convicción de que el infractor, el distinto, el otro, el marginal, “seguramente atacará”. Este es uno de los más relevantes –aunque por cierto no el único- hiatos de “sobrepredicción delictiva”[5] a que se recurre linealmente no solamente en las instancias propositivas de política criminal, sino también en el proceso de construcción de las decisiones judiciales que deben “resolver” estos conflictos.
El prejuicio, como se observa, se construye a partir de dos elementos: la presuposición del acometimiento y la convalidación de la existencia en la sociedad de sujetos “distintos”.
“La producción social y simbólica de los “otros”, es decir la alteridad…está marcada por la particular forma en que se ha construido en la mayoría de los casos en Occidente la relación con las otras culturas y grupos. Esta se ha basado, por regla general, en una doble lógica: a) la identificación atribuida entre diferencia y desigualdad; haciendo inmutable la diferencia y naturalizando la desigualdad. A esto otro se lo define como la lógica de la interiorización. b) La alteridad hacia esos otros sujetos se va deslizando desde la simple diferencia, a convertirlos en extraños primero, y como un enemigo, después, y que, por tanto, se le puede excluir y/o interiorizar”[6].
Esta diversidad social, a su vez, coloca al “otro”, al distinto, en una situación de particular vulnerabilidad, la que se hace más evidente en el contexto marginal de sociedades fuertemente fragmentadas, como es el caso de la Argentina. Se lo percibe como un sujeto peligroso, marginal, anómico, que seguramente en algún momento querrá ajustar cuentas con los ciudadanos.
Por ende, hay que defender a una sociedad compuesta imaginariamente por ciudadanos inspirados en el cumplimiento de las normas, de esta multitud de excluidos que no respetan las reglas impuestas por los grupos mayoritarios de esa misma sociedad y desafían insensiblemente las bases constitutivas de esa misma sociedad.
Se trataría de sujetos que, en términos del funcionalismo sistémico, han fracasado en el proceso fundamental de generación de habituaciones que permite que los hombres coexistan de manera ordenada en una sociedad objetivada; donde los “roles” de cada uno representan un “orden institucional” que se quiebra ante determinadas conductas desviadas. Una vez que esa institucionalidad se quebranta a partir de la infracción, queda abierta de hecho la instancia coactiva contra los transgresores. Nada de realismo sociológico. Los roles son susceptibles de ser adquiridos en el marco de un proceso esperable –y libre- de socialización correcta y por lo tanto, quienes ponen en crisis con sus conductas inadecuadas la institucionalidad, que descansa en el cumplimiento de esos roles, deben ser destinatarios de la coacción social, hayan o no cometido un delito. Porque no se estaría ya en presencia de “ciudadanos”, con los que el estado “debe” dialogar”, sino de “enemigos”, a los que el estado “debe” combatir. No importa que sean limpiavidrios, cuidacoches, cartoneros, prostitutas, homosexuales, o simplemente “barderos”. Todos ellos son los “terroristas internos” que generan la inseguridad urbana que habilita la punición. Los que redefinen el espacio público y el paisaje social con su presencia. Aquellos que durante la década del 90´ los ciudadanos hacían como que no veían. Los que des-existían durante el viaje de ida de la convertibilidad.
Este microdiscurso autorreferencial que emerge frente a la ausencia contemporánea de grandes relatos sociales, tiene un evidente parecido con la lógica de la resolución de los conflictos internacionales. Se trata de una “guerra preventiva” interna emprendida contra (ciertos) desviados que ocasionan alarma, temor y zozobra a los ciudadanos, que arrasa con los derechos y libertades, sin que esto pareciera importar demasiado.
Los “otros”, los diferentes, responden así a estereotipos concordantes. Se trata generalmente hombres jóvenes, prov
enientes de sectores sociales pauperizados, con escaso nivel de instrucción formal, casi siempre desocupados o con inserción laboral precaria, que a su vez son hijos de personas que accedieron a un mercado laboral signado por la inestabilidad de la década del 80’[7].
Son la clientela habitual del sistema penal juvenil, precisamente porque la crisis del sistema judicial se atribuye prontamente al fracaso del “tratamiento” en pos de la “resocialización” de estos sujetos “socialmente peligrosos” y porque, en definitiva, el control penal postmoderno ya no opera sobre sujetos individuales sino sobre colectivos “en riesgo” [8]. Serán ellos, en definitiva, los destinatarios de un retribucionismo extremo donde la nota destacada la constituye la sobreactuación simbólica del encierro mediante réplicas institucionales que apuntan (siempre) a horizontes tan limitados como el aumento de las penas para determinados delitos o la baja de la edad para la imputabilidad plena, a pesar de que las leyes 22278/22803 colocan a los niños y niñas en una situación de mayor exposición frente al sistema penal que los adultos. Por lo demás, con sólo leer los presurosos ejercicios de cortar y pegar en que se han convertido los nuevos proyectos de reforma de la legislación juvenil actualmente en el Congreso de la Nación, es posible imaginar los cambios que se avecinan.
En palabras de Tamar Pitch: “La juventud ha devenido, en tiempos modernos, una condición distinta, denotada por atributos contradictorios: es un estado cada vez más deseado, un valor en sí mismo, aunque, al mismo tiempo, es una condición concreta de marginalidad social y dependencia económica prolongada. Es un problema en sí mismo: lugar de innovación y autenticidad, pero también de incertidumbre, precariedad y riesgo”. “Esta interrelación es constitutiva de la justicia juvenil y la razón de ser de su existencia separada. La interrelación entre la tutela y el castigo, entre la intervención con fines “educativos” y la segregación con fines de “corrección”, declinada de maneras diferentes en períodos sucesivos, caracteriza a la definición y administración de la condición juvenil –en particular, de aquella de los jóvenes pobres, marginados económica y socialmente- desde el punto de vista de la justicia. Hasta hace no mucho tiempo atrás, alguna forma de institucionalización parecía la respuesta adecuada a cualquier problema: transgresión de leyes penales, “irregularidades de conducta y de carácter”, insuficiencias familiares, problemas escolares, etcétera”[9].
En verdad, el sistema penal juvenil argentino, que robustece su definitorio sesgo positivista en la ideología correccional del patronato, sigue autorizando todavía, la “disposición provisoria” de los “menores” aún antes de que se compruebe su responsabilidad en los hechos delictivos que investigan esos tribunales especiales y por ende un encierro basado más en situaciones de pretendida “necesidad” y “conveniencia”, que en argumentaciones jurídicas. No pueden concebirse de otra forma las alusiones normativas el “abandono”, la “falta de asistencia”, el “peligro” material o moral y los “problemas de conducta” (arts. 1 y 2 de las leyes 22278/22803).
En este sentido, los grandes pilares de las concepciones punitivas clásicas no se han alterado: una justicia penal para adultos varones, un sistema tutelar para infractores juveniles y un plexo de baterías asistenciales para casos de crisis familiar o para mujeres y niñas.
Si, como dice Howard Becker[10], “El que un acto sea desviado depende, entonces, de cómo reaccionan las otras personas frente al mismo”, y esa reacción puede variar conforme la época en que la conducta se perpetre y fundamentalmente atendiendo a quién cometa la infracción, el proceso de criminalización se hará operativo “desde” los grupos con capacidad para construir y obligar al acatamiento de las reglas y “hacia” los grupos que supuestamente realizan “determinadas” conductas desviadas que ponen en peligro el orden de la sociedad. El estado, entonces, combate el “peligro” de los “grupos peligrosos” o “socialmente riesgosos”.
La diferencia de las intuiciones de ambos grupos son las que, en el contexto hegemónico de una lógica binaria “amigo-enemigo” (luego, infracción-castigo) legitiman la coerción institucional, fundada en el temor cuidadosamente construido de sectores sociales particularmente sensibles e influenciables, fundamentalmente por su ubicación en la nueva estructura de la sociedad.
Esas diferencias, que finalmente no hacen sino poner de manifiesto una relación de fuerzas sociales específicas, son diferencias de poder. De poder político y fundamentalmente económico. Pero también, de poder cultural y discursivo.
Son “los de adentro” que libran una conflagración cotidiana e inconclusa contra “los de afuera”, “por el cumplimiento de las normas” (lo que explica el clamor sintético y sincrético de “justicia”), contra los “marginales” que las transgreden de un modo duradero y no solamente incidental[11] y respecto de los cuales “no se puede” dejar de hacer algo”, aunque vaya en ello el propio programa de derechos y garantías de la Constitución.
Los “enemigos” son vistos como sujetos “peligrosos”, incorregibles, aterradores, hostiles y terriblemente violentos. “Si se les permitiera hacer las cosas a su manera, invadirían, conquistarían, esclavizarían…Por lo tanto, hay que mantenerse siempre vigilantes; mantener seca la pólvora, como se dice, armarse y modernizar las armas, ser fuertes como para que el enemigo lo note, admita su debilidad y abandone sus malas intenciones”[12]. La enemistad, por ende la desconfianza y la agresividad contra “los otros” reconocen su origen en el prejuicio de imaginar a los extraños como portadores socialmente patológicos de todos los males y de todo lo malo, por ende carentes de toda virtud. Esos mismos prejuicios hacen que los ciudadanos convaliden respecto de los otros la adopción de medidas que jamás admitirían que les fueran aplicadas a ellos, lo que da la pauta de que en el discurso socialmente hegemónico de “ley y orden” subyace una intolerancia y un autoritarismo compatible con la demanda de restauración de la uniformidad perdida y con la prédica de la inocuización social. En síntesis, con el “orden” fordista añorado.
Por eso, cualquier estrategia institucional que convalide estas instancias de restauración ordenatoria termina siendo necesariamente autoritaria y (muy) probablemente inútil. Incluso, aunque se afilien a las denominadas ideologías “re” que pugnan por “reinsertar a estos jóvenes a la sociedad”.
Es en este punto que adquiere importancia e análisis de los sistemas de enjuiciamiento y persecución penal de niños y adolescentes “en conflicto” con “la ley”, que demuestra la viabilidad de una vigencia conjunta de la ideología securitaria de la enemistad y de la justicia “resocializadora”[13]. Tanto la clave adversarial del derecho penal de enemigo, como la ideología tutelar resocializadora pueden unificarse en términos de política criminal y sobrevivir en ese estado sordo de convivencia estratégica. “Hacer algo” respecto del distinto supone intervenir respecto de el para que se “resocialice”, y ambos modelos de intervención se vinculan con el bagaje ideológico de la modernidad [14].
Es sorprendente comprobar que el tema de la minoridad en conflicto con la ley ha ocupado en nuestro país instancias retóricas tan remanidas como los ingentes fracasos que ha cosechado en términos de revocación del paradigma del viejo peligrosismo positivista.
Ni la Convención de los Derechos del Niño, ni las distintas reformas legislativas que se vienen sucediendo en el derecho interno, han podido conmover las prácticas punitivas y estigmatizantes que el propio estado legitima mediante rutinas administrativas consolidadas e invisibilizadas en el interi
or de los establecimientos, o apelando a eufemismos tales como medidas socioeducativas, disposiciones provisorias, medidas tutelares, internaciones, etcétera. El histórico fallo que el pasado 3 de mayo dictara la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “Verbitsky” pareciera poner fin a cualquier tipo de polémicas sobre este particular. Una cantidad impresionante de niños permanecían encerrados en comisarías bonaerenses o en institutos de menores en condiciones francamente violatorias de los pactos y tratados también vigentes en materia de derechos humanos.
La mayoría de esos adolescentes están privados de su libertad por delitos contra la propiedad y provienen de sectores sociales más vulnerables. Estremece comprobar que muchas de las medidas que ordenan esas privaciones se adoptan “en beneficio” de los adolescentes criminalizados y se han declarado “no recurribles”, justamente por tratarse de dispositivos “resocializadores” o “educativos” aplicados respecto de “distintos” a quienes se los castiga aplicando la lógica de la exclusión.
"Esto supone, por un lado, la construcción de un modelo de intervención destinado a la atención, no de potenciales infractores de la ley penal sino, del modelo de infractor que es "cliente" de la justicia; teniendo en cuenta el carácter fuertemente selectivo de la justicia penal. Por otro, es posible preguntarse hasta qué punto es legítima una intervención de este tipo que trasciende las fronteras de lo penal para adentrarse en el abordaje de cuestiones que, en efecto, pueden ser problemáticas pero, no son propias de dicho ámbito" "Por último, reflexionar sobre el cambio que implica este tipo de políticas en términos del control social global. Es decir, parafraseando a S. Cohen (1988), si la red de control se amplía y si su tejido es cada vez más denso"[15]. Resulta muy interesante observar, con investigaciones empíricas a la mano, como la pretendida obsesión por la reinserción y la educación, tamizada con la dosis de ritualismo y burocratismo de la justicia de menores argentina, permite que se lleven adelante procesos cargados de prejuicios ideológicos y nociones protodecisionales, sustitución de facto de las víctimas por parte del Ministerio Público (lo que pone de manifiesto las rémoras intactas del paradigma de la defensa social), defensas técnicas de baja intensidad y un desprecio absoluto por la investigación de los hechos en virtud de los cuales el menor, justamente, comparece ante esos mismos tribunales.
Por supuesto, algunos de esos estudios revelan que esas instancias de criminalización abarcan menores que mayoritariamente (se contabilizan 50 sobre 51 casos analizados) han cometido delitos contra la propiedad. Al 50% de los adolescentes traídos a proceso no se los puede ubicar en ninguna actividad laboral, y al otro 50% se lo ubica en actividades laborales precarias y de baja calificación[16].
En el mismo sentido, y de manera concordante, he intentado aportar otros datos ilustrativos respecto de la ideología de los operadores del sistema, la inspiración filosófica de las medidas educativas y socializadoras, la procedencia social de los niños institucionalizados y los bienes jurídicos que resultaran afectados mediante las conductas que merecieron la coerción estatal[17].
La intervención estatal se justifica de tal suerte a sí misma como un conjunto de medidas, técnicas y saberes destinados a “cambiar la mente” a través del castigo y a “reeducar” al joven. En el interior de los establecimientos donde esas medidas se cumplen, empero, los jóvenes se ven compelidos a padecer traslados, celdas de aislamientos, sistemas de premios y castigos naturalizados por vía administrativa, fugas, sanciones por fugas, control de su tiempo y de sus espacios.
Tal vez por estas razones, resulten comprensibles ciertas concepciones decepcionadas “Solo podemos creer en la excelencia del sistema educativo de los “infractores” cuando los camaristas, los jueces, los fiscales, los asistentes sociales, los psicólogos y los pedagogos manden a sus hijos para ser educados en los proyectos pedagógicos de las instituciones"[18].
Notas:
[*] El autor es Doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales, Magíster en Ciencias Penales, Profesor Titular Regular de Derecho Penal II y de Criminología en la Maestría en Ciencias Penales de la UNLPam.
[1] “Postdata sobre las sociedades de control”, p. 106, traducido por Martín Caparrós, disponible en http://www.uam.es/ra/sin/pensamiento/deleuze/
[2] Conf. Rivera Beiras, Iñaki: “Historia y Legitimación del castigo. ¿Hacia dónde vamos? ”, en “Sistema Penal y Problemas Sociales”, Roberto Bergalli (coordinador y colaborador), Tirant lo Blanch, p. 84, biblioteca de IISJ de Oñate.
[3] Sobre el particular, ver Manzanos Bilbao, Cesar. “Funciones y objetivos de las prisiones. Las Carceles contra el Estado de derecho”, disponible en www.hika.net/zenb133/H13325.htm
[4] Documento de la Asociación contra la Cultura Punitiva y de Exclusión Social.
[5] Kessler, Gabriel: “De proveedores, amigos, vecinos y “barderos”: acerca de trabajo, delito y sociabilidad en jóvenes del Gran Buenos Aires”, p. 150.
[6] Conf. Alvite, Pedro: “El papel del derecho en la producción social del neo-racismo: de las sociedades disciplinarias a las sociedades del control de riesgo”, en “Tranformaciones del Estado y del derecho Contemporáneas”, coordinado por Encarna Bodegón y Teresa Picontó Novales, Dykinson, Instituto de Sociología Jurídica de Oñate, 1998, p. 77 y 78.
[7] Conf. Kessler, op. cit., p. 142.
[8] Conf. Bergalli, Roberto. “Globalización y control de la ciudad”, disponible en www.ub.es/penal/glbciudad.html, p. 4.
[9] “Responsabilidades Limitadas”, Ad-Hoc, Buenos Aires, 2003, p.162 y 164.
[10] “Los Extraños. Sociología de la desviación”, Ed. Tiempo Contemporáneo, p. 21.
[11] Conf. Gracia Martin, Luis. “Consideraciones críticas sobre el Derecho Penal de Enemigo”, RECPC, número 7, p. 6.
[12] Conf. Bauman, Zigmunt: “Pensando Sociológicamente”, Ed. Nueva Visión, Buenos Aires, p. 50.
[13] Sobre el particular, ver Diez Ripollés, Jose Luis. “De la sociedad del riesgo a la seguridad ciudadana. Un debate desenfocado”, en Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología, p. 2, quien plantea una visión diferente.
[14] Conf. Gracia Martin, op. cit., p. 13 y Aguirre, Eduardo Luis. “Consideraciones criminológicas sobre el Derecho Penal de Enemigo”, disponible en www.fabiandiplacido.com.ar
[15] Conf. Rangugni, Victoria E., "Algunos aspectos de la "nueva" Justicia de Menores", en "Transformaciones del estado y del Derecho Contemporáneos", IISJ de Oñati, Bodelón, Encarna y Picontó Novales, Teresa (Coordinadoras).
[16] Conf. Guemureman, Silvia: "La justicia en el banquillo: Acerca de cómo los jueces dictan las sentencias", en "Delito y Sociedad" 1995, Números 6 y 7, p. 84 y 85.
[17] Conf. Aguirre, Eduardo Luis: “Bienes jurídicos y sistema penal. Una investigación acerca de la racionalidad de la tutela normativa estatal (penal) respecto de los distintos bienes jurídicos”, tesis doctoral, en prensa.
[18] Conf. Amaral e Silva, Antonio Fernando: “La protección como pretexto para el control social arbitrario de los adolescentes o la supervivencia de la “Doctrina de la Situación Irregular”, en “Adolescentes y Responsabilidad Penal”, Emilio García Mendez (compilador), ed Ad-Hoc, 2001.