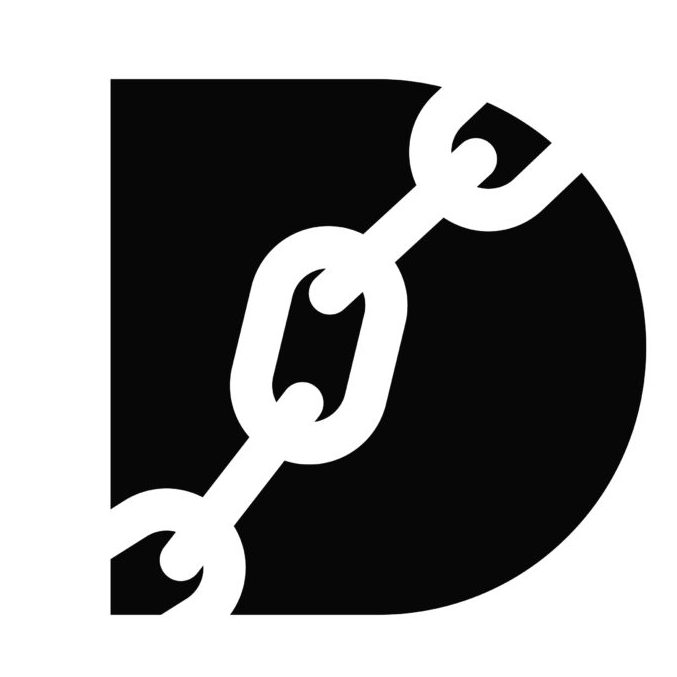Todas las culturas tienen y han tenido una concepción y una representación del cuerpo, que al trascender el mero hecho biológico funciona como mecanismo simbólico socialmente significante.
Si consideramos que desde la época del hombre de Neanderthal empieza a aparecer el ritual fúnebre, sería tal vez plausible sostener que aún en esos tiempos remotos había una mirada sobre el cuerpo –en este caso muerto- como algo que requería de cierta atención diferencial. Las manifestaciones artísticas del paleolítico, como las famosas “Venus”, revelan asimismo una cierta construcción estética y simbólica.
Bastaría hacer un repaso rápido por la historia del arte y seguramente encontraríamos a través de las épocas distintas representaciones, que, sin lugar a dudas, corresponden más o menos a determinados ideales o cánones estéticos, y en definitiva representaciones colectivas de lo corporal.
La transformación intencional de los cuerpos con un sentido simbólico –ya veremos cuales son las posibles explicaciones- también es un dato recurrente a lo largo de la historia. Los ideales de eugenesia están presentes en el mundo griego donde por ejemplo, en Esparta, los niños deformes o defectuosos eran eliminados.
Las prácticas de momificación del mundo antiguo también parecen estar encaminadas en el sentido de la conservación del soporte corporal – claro que no para todos- hoy en día los ideales estéticos, generalmente definidos por la industria cultural, conducen también a las transformaciones intencionales del cuerpo a través de las prácticas quirúrgicas y de otra índole.
Señalaba Foucault[1], que sin en un tiempo el cuerpo debía ocultarse por ser vehículo del “pecado”, en el mundo contemporáneo puede exhibirse pero siempre y cuando formalmente corresponda a la estética vigente: para exhibir un cuerpo éste deberá tener ciertas características formales y estéticas que, en general, no corresponden a la mayoría de la población.
Las culturas precolombinas practicaban la deformación intencional de los cráneos, las orejas, narices y labios persiguiendo a la vez del ideal estético, un estigma que indique identificación étnica, lo que en palabras de Le Breton, significarían modos rituales de afiliación o separación[2].
Este fenómeno de generación del “estigma” puede ser positivo o negativo. Se extiende del cuerpo a su límite inmediato que es la vestimenta y se genera también toda una serie de procesos simbólicos de identificación por la vestimenta –el hábito no hace al monje, es en realidad una negación metafórica de verdadero sentido: el hábito sí hace al monje.
Foucault ha señalado una época –la que él denomina “época clásica”- como el período en el que se desarrollan las tecnologías políticas de intervención, generando los mecanismos de disciplinamiento que han de ser aplicados básicamente a los cuerpos. Este conjunto de prácticas las denomina la anatomopolitica[3]. La anatomopolitica será aplicada fundamentalmente para disciplinar a los cuerpos según las nuevas relaciones de trabajo surgidas de la industria y si por un lado tenderá a generar “cuerpos dóciles” por el otro inaugurará todo un universo de control que será aplicable en la fábrica, la escuela o la cárcel. Además de los mecanismos de control social. Esta sociedad disciplinaria, aclara Foucault, no equivale a decir que sea una sociedad totalmente disciplinada, toda vez que el germen de la transgresión estará siempre presente. Sin embargo, a partir de estas tecnologías se concretarán los procesos de individuación, ingrediente previo al surgimiento de las modernas sociedades de masas que serán objeto de un tratamiento distinto aunque complementario (la biopolítica, según Foucault).
Es en la problemática del tratamiento de la muerte que se ve claramente esta transición desde las grandes ceremonias públicas propias de las sociedades preindustriales a la reclusión en el ámbito privado y su tratamiento cada vez más administrativo. En la persecución penal ocurre un fenómeno similar, donde desaparecen los espectáculos punitivos que son reemplazados de manera universal por el encierro u ocultamiento y la separación de los ámbitos de intervención por parte de la policía o la justicia ya convertida en un organismo meramente burocrático.
El cuerpo femenino ha tenido en la tradición judeocristiana siempre un halo de negatividad como el principal vehículo del pecado, noción esta que no es equivalente a la del caos del mundo clásico. Las tradiciones precristianas han tenido nociones mucho más flexibles sobre el rol de la mujer en sus sociedades y sus panteones han estado siempre poblados por personajes femeninos. El griego “cosmos” es a la vez la belleza femenina (de ahí la cosmética) y el orden que organiza el caos. (por el contrario la tradición bíblica deriva a la mujer de la costilla del hombre y le carga además la responsabilidad de la caída con el pecado original)
La imposición del cristianismo en el mundo occidental, es un proceso que arranca aproximadamente en el siglo III, cuando se sientan sus bases doctrinarias y dogmáticas. A partir de entonces se pondrá coto a todo lo que tenga que ver con el cuerpo en cuanto a exhibición, o disfrute. La persistencia de los cultos campesinos de Europa y sobre todo la tradición de los cultos de Diana, encontrarán un reemplazo efectivo en la difusión del culto a la virgen que ocupará a partir de entonces la vacante de las diosas precristianas. En la iconografía de la virgen lo corporal está siempre negado, aún hasta en el arte del Renacimiento, permitiéndosele sólo en alguna ocasión el rasgo corpóreo cuando amamanta al niño. Es decir que el cristianismo hizo ingentes esfuerzos durante más de mil años por negar lo corporal en aras al ideal dogmático del espíritu y la única meta aceptable que es la salvación del alma. Recién después del giro renacentista, el cuerpo empieza a “anatomizarse”.[4]
Este universo cultural misógino es también el que generará en cierto momento, digamos alrededor del siglo XIV, una reivindicación absolutamente negativa de la mujer, que como ya habíamos señalado, está hecha para pecar. Hasta esa época la mujer ocupa un espacio invisible en la sociedad y la cultura, pero algunas cosas empezarán a cambiar, y no precisamente para bien. La lógica que origina este giro en la Iglesia cristiana es la de que si la mujer es el vehículo del pecado, por qué no sería además el vehículo de intervención del maligno en el reino de Dios? No había sido Eva seducida por el demonio en el paraíso? En medio de una atmósfera signada por la superstición y la convivencia de rituales y prácticas que se desarrollan en dos niveles, el de las clases populares y el de las dirigentes[5], no pasará mucho tiempo para que algunas de estas den una explicación “satisfactoria” a los fenómenos de peste, escasez y hambre continuos que azotaban a la Europa de entonces: la acción diabólica a través de las mujeres.
Marvin Harris[6] ha propuesto una explicación de la ola de caza de brujas que se desarrolla centralmente en el siglo XVII como una pura y lisa conspiración de las clases dirigentes para identificar chivos expiatorios y mantener no sólo el orden sino su situación de privilegio. Considero que la hipótesis de Harris peca de un extremado reduccionismo y es una interpretación simplista y mecánica, aunque coincido en que
la base de su explicación es la misma operación lógica que mencioné más arriba, a la cual hay que agregarle una serie de condimentos sobre todo culturales y de representaciones colectivas que sean capaces de explicar desde un paradigma de mayor complejidad semejante fenómeno.
Quiero señalar que una vez desatada la caza de brujas, sí se desarrolló un nuevo discurso, por ende un nuevo saber sobre el cuerpo femenino, lógicamente orientado a la confirmación de su carácter maléfico. Una vez que la doctrina hizo el giro desde la hechicería a la brujería, se desarrolló también una metodología de detección o prueba del fenómeno, que en todos los casos comprometía el cuerpo femenino. Se buscaba la “placa anestésica” en los cuerpos, tras recorrer con un instrumento punzante toda la anatomía, si había un punto insensible era prueba fehaciente del pacto diabólico. Se las pesaba para ver si serian capaces de mantenerse montadas para volar en sus escobas, de la misma manera se las sumergía para ver si eran capaces de flotar. Pero aquí no terminaba: si cualquiera de esas pruebas daba resultado negativo, se las sometía a distintos procedimientos de tortura, en los que casi siempre se obtenía el resultado deseado. La distorsión al extremo del cuerpo conseguía la prueba de que se trataba de una bruja. Después sólo faltaba encender la hoguera.
La aparición -visibilización- de la “mujer” en el siglo XVII, y de su posibilidad de ser sujeto criminal, es una consecuencia a su vez de la Revolución Científica y del proceso de separación entre el derecho civil y el canónico, con la consecuente delimitación de los márgenes del pecado y del delito. La criminalización de la mujer a partir de esta época se basa en conductas consideradas típicamente femeninas, ya hablamos de la brujería, la otra es el infanticidio. La homosexualidad y el conjunto de los denominados “pecados nefandos” caerán bajo tratamiento similar toda vez que, para el mundo cristiano, la sexualidad debe ser concebida únicamente por su valor procreativo. No obstante estos condicionamientos, la prostitución no deja nunca de formar parte de las prácticas sociales y finalmente terminará siendo un oficio reglamentado con el advenimiento de los Estados liberales en el siglo XIX.
La intervención distorsiva sobre el cuerpo
He sostenido, siguiendo centralmente a Foucault, que mediante los sistemas penales el cuerpo es trasformado en un texto capaz de ser leído por la sociedad en su conjunto[7]. Esta operación trasforma, de algún modo, el cuerpo en un medio de cambio simbólico, por el cual la justicia devuelve a la sociedad a su justo orden. El ensañamiento penal del sistema del Antiguo Régimen sugiere valores emergentes en el tratamiento simbólico de los cuerpos, capaces de apaciguar los ánimos por varios motivos: el espectáculo audiovisual brindado al público no coincide con la estricta aplicación de la penalidad retributiva, que corrija el delito y devuelva al reo a la sociedad. Todo lo contrario, no existe entonces la noción correccional del castigo, y sólo se encuentra la exteriorización de la vindicta, para lo cual mientras más complejo y rico sea el espectáculo del suplicio, más cerca se creerá estar de la justicia. En estos grandes espectáculos penales el público en general también se acopla a la acción de la justicia deslizando su propia vindicta[8].
En este sentido, es necesario que el espectáculo del castigo sea una instancia pública. Si la ceremonia fuera importante porque impone castigo a un delincuente, sería impensable el ritual del suplicio y la continuación del castigo posmórtem, prohibiendo, por ejemplo, el entierro “en sagrado y por lo tanto la entrada al Paraíso. Hay un sistema penal que articula un orden sagrado y otro secular: el mero castigo corporal no basta si no lo sigue un castigo espiritual, religioso o mágico. La exposición de los cadáveres -una constante en el ritual de la pena de muerte- responde al principio ejemplificador, porque aterrorizar al espectador debe contener a los criminales en potencia.
Foucault[9] sugiere situar los sistemas punitivos en cierta “economía política del cuerpo”. El complejo mecanismo que lo convierte en lugar primordial del castigo no puede explicarse por elementos aislados, sino como resultante de la singular y compleja evolución de la cultura occidental en sus variables económicas, sociales, políticas e ideológicas. Aún admitiendo lo expuesto por Rusche y Kirchheimer[10] sobre las correlaciones entre la evolución de las estructuras socioeconómicas y penales, no podemos considerarlo de manera lineal: no conviene ver el desarrollo de la justicia penal exclusivamente determinado por un cierto desarrollo económico. Existe una constelación de factores, una trama de significaciones que legitiman y vuelven funcionales las normas de derecho, desde la complejidad de la cultura.
Tal vez, la evolución de las formas penales esté más emparentada con una “cosmovisión” derivada de modelos de organización social y política que con factores económicos; conviene entonces vincular los sistemas penales y las manifestaciones del poder político históricamente determinadas, que quedan a la vista en una etnografía comparada, como en las formas de sanción penal entre los llamados pueblos “primitivos”[11]. En nuestro caso, la pena encuentra su punto de inflexión en el cuerpo mismo del condenado: lo convierte en el “lugar del castigo” por antonomasia. El cuerpo asume en este mecanismo penal diversas funciones que lo identifican como el lugar geográfico de la pena; se lo convierte en pregonero de su propia destrucción, mutilación o encierro. Para ello se lo viste de “castigo”, adosándole signos que permitan leer su situación desgraciada. Un reo de herejía tiene que lucir el sambenito con los dibujos correspondientes a la gravedad de su delito, y además al destino final que le espera. El itinerario que siguen los “cortejos de la pena”, pone al cuerpo como protagonista de la función. La ceremonia penal asegura que el cuerpo del condenado reproduzca la imagen del “criminal”, la imagen del crimen y a la vez sea protagonista en la construcción de la pena.
Toda manifestación externa de la pena produce relaciones inteligibles entre norma, trasgresión y sanción. Teóricamente, el derecho penal apunta a una economía política del ejemplo; impone condenas ejemplificadoras para que todos se abstengan de cometer los mismos crímenes juzgados. Este aparato penal exterioriza sus preceptos mediante manifestaciones visuales o auditivas para el público y de sensaciones físicas de dolor o privación para los condenados, asegurando que la condición del delincuente y el precepto jurídico que la define se inscriba sobre su cuerpo. Este se transforma en “texto” que puede leer una sociedad mayoritariamente analfabeta, que así podrá descifrar, mediante el suplicio, todas las formas de la organización normativa de la sociedad y sus consecuencias jurídicas. El lenguaje expresado por el cuerpo del condenado deja leer las consecuencias de su desafío a la autoridad. Es un “lenguaje” que golpea profundamente la sensibilidad del público. El cuerpo exhibido genera, en palabras de Alonso (1995), una “comunicación entre crimen y castigo[12].”. La estigmatización corporal desvaloriza a los transgresores y los margina.
Acompañando esta textualidad inscrita en los cuerpos condenados, se desarrolla una textualidad paralela, también de carácter no escrito. Permanecer en un lugar determinado, como en los casos de destierro por ejemplo, cobra significado más por la ausencia del condenado, que por su presencia. La
interdicción de enterrar en sagrado a culpables de determinados crímenes, como las mujeres solteras muertas de parto[13], a las que se priva hasta del tañido de campana; la opción entre exhibir u ocultar los cuerpos según el delito y el delincuente; el paso simbólico por debajo de la horca de los condenados a muerte que han sido indultados o que no pueden ser ejecutados por impedimentos legales como la minoridad[14]; todas las formas del estigma, físicamente infligidas sobre los cuerpos, o simbólicas como los sambenitos y demás vestiduras ultrajantes.
Un crimen debe reconocerse mediante el cuerpo del propio criminal, así como el criminal debe reconocerse en su propio cuerpo. Cuando la tendencia se revierte y la evolución del aparato penal tiende hacia la economía de los derechos suspendidos, el aparato administrador se encargará de la exclusión. Sin embargo, en el siglo XVIII, sin individualización ni humanización de la pena, el mensaje del orden jurídico imperante es para que la sociedad refuerce sus propios mecanismos de control social excluyendo a los antisociales, criminales, locos o personas de dudosas costumbres.
Bibliografía citada
Alonso, Luciano P (1995), "La mutilación corporal como institución de control social", en Estudios sociales, Revista Universitaria Semanal, Santa Fe, 2º semestre 1995, págs. 81-89
Burke, Peter (1991), La cultura popular en la Europa moderna, Alianza Universidad, Madrid,.
Chase-Sardi, Miguel, (1987), Derecho consuetudianrio chamacoco, RP Ediciones, Asunción.
Chartier, Roger, (2005), El mundo como representación. Estudios sobre historia cultural, Gedisa, Barcelona
De Angelis, Pedro, (1910), Colección de obras y documentos, Buenos Aires, Imprenta del Estado.
Foucault, Michel, (1976), Defender la sociedad, curso de marzo de 1976.
Foucault, Michel, (1979), Microfísica del poder, La Piqueta, Madrid.
Foucault, Michel, (1988), Vigilar y castigar, nacimiento de la prisión, Siglo XXI, México.
Garcés, Carlos (1999), El cuerpo como texto. La problemática del castigo corporal en el siglo XVIII. EDUNJu, Jujuy.
Harris, Marvin, (1992), Vacas, cerdos, guerras y brujas. Los enigmas de la cultura. Alianza, Buenos Aires.
Le Breton, David (2002), Antropología del cuerpo y modernidad, Nueva Visión, Buenos Aires.
Le Breton, David (2002), La sociología del cuerpo, Nueva Visión, Buenos Aires,
Levene, Ricardo, (1946), Historia del derecho argentino, Kraft, Buenos Aires
Malinowski, Bronislaw, (1986), Crimen y costumbre en la sociedad salvaje, Planeta-Agostini, Barcelona.
Rusche, Georg y Kirchheimer, Otto, (1984), Pena y estructura social, Temis, Bogotá.
Notas:
[*] El autor es Doctor en Historia por la Universidad Nacional de Córdoba. Profesor Titular de Introducción a la Ciencias Sociales, Facultad de Ciencias Económicas, Universidad Nacional de Jujuy. Profesor de Historia Cultural en el Doctorado en Teoría y Metodología de las Ciencias Sociales, Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, Universidad Nacional de Jujuy. E-mail: cgarces@arnet.com.ar
[1] Foucault, Michel, Microfísica del poder, La Piqueta, Madrid, 1979, págs. 87 a 102. Esta idea podemos relacionarla con el planteo acerca de la publicidad de Le Breton en “El cuerpo expuesto”. Le Breton, David (2002), Antropología del cuerpo y modernidad, Nueva Visión, Buenos Aires, pág. 130 y sgtes.
[2] “Integran simbólicamente al hombre dentro de la comunidad del clan, y lo separan de los hombres de otras comunidades o de otros clanes, al mismo tiempo que de la naturaleza que lo rodea”, Le Breton, David (2002), La sociología del cuerpo, Nueva Visión, Buenos Aires, págs. 62-63.
[3] Foucault, Michel, Defender la sociedad, curso de marzo de 1976
[4] Cfr. Le Breton (2002), Antropología del cuerpo, cit. págs. 46 y sgtes., en especial en lo que se refiere a Da Vinci y Vesalio.
[5] Chartier, Roger, (2005), El mundo como representación. Estudios sobre historia cultural, Gedisa, Barcelona
[6] Harris, Marvin, Vacas, cerdos, guerras y brujas. Los enigmas de la cultura. Alianza, Buenos Aires, 1992.
[7] Garcés, Carlos (1999), El cuerpo como texto. La problemática del castigo corporal en el siglo XVIII. EDUNJu, Jujuy.
[8] Burke, Peter La cultura popular en la Europa moderna, Alianza Universidad, Madrid, 1991, págs. 284-291.
[9] Foucault, Michel, Vigilar y castigar, nacimiento de la prisión, Siglo XXI, México 1988. págs. 31-32
[10] Georg Rusche, y Otto Kirchheimer, Pena y estructura social, [Punishment and social structurs, Columbia University Press, 1939], Temis, Bogotá, 1984, pág. 1.
[11] Por ejemplo en los estudios de Miguel Chase-Sardi, Derecho consuetudinario Chamacoco, o Bronislaw Malinowski, Crimen y costumbre en la sociedad salvaje.
[12] Luciano P. Alonso (1995), "La mutilación corporal como institución de control social", en Estudios sociales, Revista Universitaria Semanal, Santa Fe, 2§ semestre 1995, págs. 81-89
[13] Levene, Historia del derecho argentino, tomo II, pág.152
[14] El caso de Fernando Túpac Amaru, hijo de José Gabriel Túpac Amaru, de diez años y medio, condenado a pasar bajo la horca por ser menor de edad y luego desterrado a perpetuidad a un presidio africano. En “Documentos para la historia de la sublevación de José Gabriel Túpac Amaru”, De Angelis, Pedro, Colección de obras y documentos, Buenos Aires, Imprenta del Estado 1910, tomo IV, pág. 379.