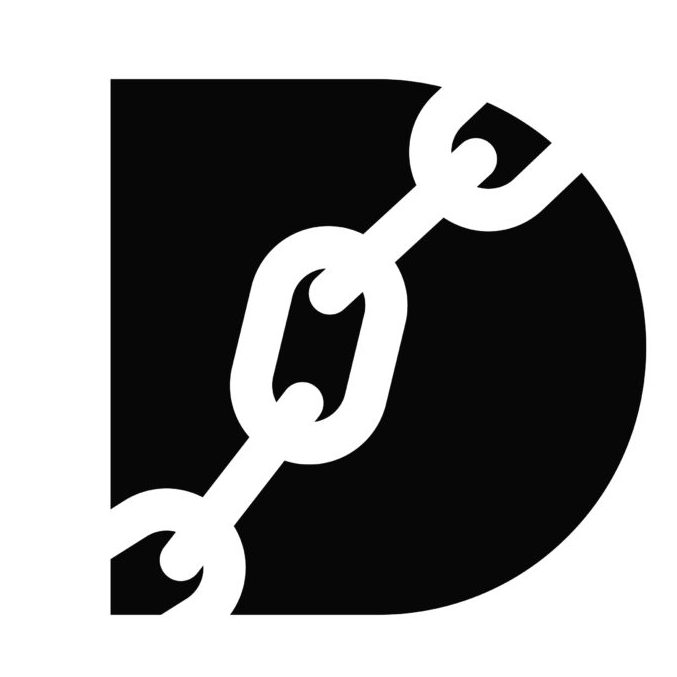Los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo (Wittgenstein)
El lenguaje es la casa del Ser (Heidegger)
La verdadera situación problemática que depara el “lenguaje jurídico” no es su complejidad, sino su incapacidad para asumirse a sí mismo como formando parte de un conjunto sistémico de signos mediante los cuales los seres humanos se comunican. La invocada lejanía con los justiciables no radica en el difícil acceso que plantean sus pretendidos giros, sino en el dogmático encapsulamiento de un pensamiento que no logra conjugarse con otros saberes en la tarea ímproba de la comunicación, como consecuencia de la pobreza intrínseca de los razonamientos del emisor.
Si esos razonamientos se elevaran en su complejidad conceptual y se nutrieran de diversas vertientes del conocimiento (incluso el arte) no debería extrañar ni preocupar que compartir el pensamiento pudiera conllevar esperables dificultades o complejidades. Ya lo expresaba Eliseo Verón (imagen): “Los discursos sociales son objetos semióticamente heterogéneos o ‘mixtos’ en los cuales intervienen varias materias significantes y varios códigos a la vez” (1). Por ende, la heterogeneidad es una forma de articular y por qué no de enriquecer el lenguaje como entramado de símbolos convencionales mediante los que se comunican los seres humanos. El lenguaje es una construcción colectiva, y las palabras que traducen los pensamientos no pueden acorralarse en el prieto mundo de la simplificación y la tipificación. Lo que el emisor, en definitiva, no debería hacer, es proporcionar fórmulas preestablecidas en protocolos que no alcanzan a dimensionar que las palabras y la comunicación siempre implican meros intentos de aproximación a un objeto al que se refieren. Esa es justamente, la riesgosa pauperización que parte de un yerro iniciático al momento de analizar las lógicas y narrativas de los juristas.
Creo, por el contrario, que además de la custodia de las garantías procesales y el acceso a la justicia, deben cuidarse especialmente en una función que encierra riesgos para terceros las garantías epistémicas como presupuesto de una justicia de cierta calidad. Y en el caso de las lógicas y la ideología jurídica, ese mandato debe ser más meticuloso aún, porque la pobreza cultural de una práctica judicial sin teoría implica un riesgo mayor aún para los ciudadanos, como enseña Perfecto Andrés Ibáñez: “Y, en efecto, de un estudiar sin pensar se trata; y para hacerlo posible, los materiales de uso, las bien llamadas contestaciones , son elaboradas ad hoc, por el expeditivo procedimiento de desnudar el texto de los manuales de corte académico (en muchos casos, ya de por sí, escasamente vestidos) de toda referencia teórica, de cualquier apunte de reflexión, sobre todo de reflexión crítica” (2). Por lo tanto, la situación problemática no radica en un conector sino en la imposibilidad de conjugar epistemes y explicarlas en escritos o resoluciones a otro en tanto Otro. La circulación generosa de la palabra frente a la mirada del otro que nos interpela –ese Otro que revela Emmanuel Lévinas- es una condición necesaria de un servicio que en una democracia no puede equipararse a un poder. En ese punto, en esa transición igualitaria, la seguridad de la prestación del servicio radica en la capacidad para argumentar y para echar mano a saberes y conocimientos diversos que son el equivalente de la autoridad, más no de poder alguno. En la escena judicial, es imposible que alguien pueda responsabilizarse si no entiende siquiera el motivo de su presencia. Y si no lo entiende no hay posibilidades de revertirlo mediante reglas (ahora) literarias, sino a través de un ensayo donde el ciudadano, el Otro, sea un sujeto que comparte la palabra y la escucha. Eso que no abunda, justamente, en los mecanismos anglosajones de reciente importación. Se trate de procedimientos penales, civiles o mediaciones. Si el justiciable no logra internalizar un mandato del estado no hay forma de que asuma su condición de responsable en la relación jurídica.
Lo que denominamos generosa y erróneamente “lenguaje jurídico” es una jerga habitual de uso común entre los abogados y las agencias del sistema. Ni siquiera el legislador se expresa de esa manera, como lo destaca acertadamente Carlos Nino: “los legisladores utilizan un lenguaje natural, como el castellano, hablado por sus súbditos, ya que generalmente están interesados en comunicar sus directivas en la forma más eficaz posible, lo cual obviamente no conseguirían si emplearan un idioma extranjero o un lenguaje privado” (3) . El lenguaje jurídico, en tanto fatua inscripción de poder, puede ser barroco, ocioso y seguramente no esté exento de errores gramaticales o sintácticos. Pero no es ese el aspecto crucial, determinante, de su connotación conservadora ni el meollo de su crisis sistémica. El lenguaje judicial está jaqueado por su pobreza conceptual, por su dogmatismo, su formalismo y la imposibilidad de traducir otro pensamiento y otra manera de cooperar en el ida y vuelta cotidiano de la acción comunicativa.
Los bárbaros eran llamados tales porque los pueblos europeos que se autopercibían civilizados inferían de su mítica apariencia gutural que aquellos Otros carecían de lenguaje. No era así. Esos Otros comprendían un lenguaje propio, diferente y poseían la misma capacidad de abstracción y razonamiento que los pueblos “civilizados”. El lenguaje siempre fue una de las barreras que diferenciaron la civilización y la barbarie. El lenguaje jurídico sigue cumpliendo, pésimamente, ese rol jerárquico. Y la forma de revertirlo es garantizar que los operadores pueden pensar por fuera de esquemas intelectuales rígidos, estáticos, binarios y asertivos. Los juristas deberían conocer, pensar y escribir valiéndose de saberes tales como la sociología, la filosofía, la historia, la teoría política y la criminología, por enunciar solamente algunos. Se supone, curricularmente al menos, que hemos recibido una formación académica donde esos contenidos epistémicos integraban el menú de los programas universitarios.
Como vemos, la cuestión no es menor. En un contexto de luchas defensivas, de avance global de la barbarie, las réplicas democráticas tienden a ser fragmentarias y no alcanzan a enfrentar la espesura horrenda de un conservadurismo atroz. La administración de las violencias pasa a adquirir entonces una palpitante importancia. La palabra, la lingüística, la mirada del Otro, el enriquecimiento de los saberes jurídicos forman parte del único arsenal humanitario con el que contamos en nuestro campo. Y no es algo menor.
Notas:
(*) El autor Eduardo Luis Aguirre es Doctor Cum Laude en Derecho por la Universidad de Sevilla. Doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales por la UNL (2005). Magister en Ciencias Penales (UCALP, 2000). Diplomado en Filosofía de la Liberación por la UNJu. Docente de Postgrado en la UNLPam y la UTDT. Escritor, columnista, pensador, poeta
(1) Verón, E. (1974b). Para una semiología de las operaciones translingüísticas. LENGUAjes, (2), 11-135.
(2) Sobre la pobreza de una práctica (judicial) sin teoría https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6188380
(3) Introducción al análisis del derecho. Buenos Aires: Editorial Astrea, p. 247.