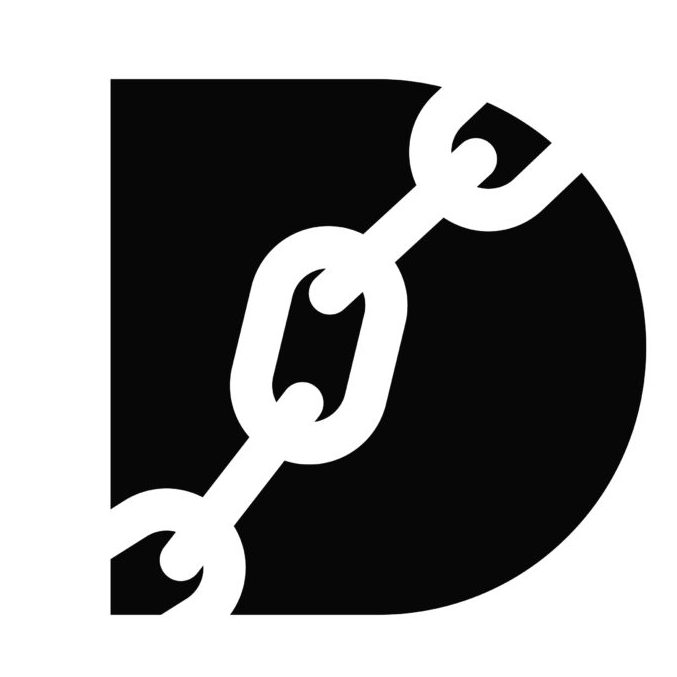[*] Conferencia dictada por Mariano Hernán Gutiérrez en el IIº Simposio Internacional de Derechos Humanos, INPEC, Bogotá, Colombia, noviembre de 2009.
Advertencias introductorias
Es todo un desafío venir a hablar a otro país latinoamericano desde la Argentina, particularmente de estos temas relacionados con la criminología y lo penitenciario. Para comenzar porque la formación académica argentina tanto en ciencias sociales como en derecho penal es muy eurocéntrica, y tiene escaso espíritu latinoamericanista. Se estudian pocos autores latinoamericanos y se estudia poco a América Latina (incluso, hasta hace poco se investigaba poco al propio país). En el caso argentino además, se da una particularidad: aunque hubo numerosos criminólogos críticos argentinos, no existió criminología crítica en Argentina entre 1976 y 1983 (por razones más que obvias), justo el período de auge del pensamiento crítico latinoamericano (es decir, que los criminólogos críticos argentino trabajaron principalmente en el exilio, nutriendo así la corriente en otros países). Con la restauración democrática vuelven muchos de los intelectuales argentinos en el exilio y se estudia criminología crítica latinoamericana, pero ya en su decadencia, cuando se había encerrado en disputas irresolubles e inconducentes. Con lo cual, el pensamiento crítico sobre el sistema penal con base empírica comenzará a ser producido por las academias de ciencias sociales, de antropología, de ciencias políticas, que mantendrán un diálogo fructífero pero no se nuclearán bajo algo así como un espacio común denominado “criminología”, y que, permanecerán parcialmente aisladas de los circuitos jurídicos. Es desde el año 2000, muy recientemente, que resurgen los intentos de crear un espacio interdisciplinario (atado a lo jurídico) que englobe todo el pensamiento crítico sobre el sistema penal argentino. Pero para hacerlo con nuevas herramientas la inspiración se busca en los autores de actualidad, en los europeos y anglosajones. Con lo cual, si bien se reconstruye un campo criminológico con pensamiento crítico, nuevamente éste lo hace, al menos en su comienzo, de espaldas a Latinoamérica.
Encuentro que esta advertencia es necesaria porque soy consciente de que, a diferencia de los clichés que reproduce el pensamiento hegemónico –antes europeo, hoy principalmente norteamericano-, América Latina es una región increíblemente heterogénea. Aún más la variedad de culturas, de historias, de contextos geográficos hacen que, por lo general, nuestros países también sean altamente heterogéneos. Más adelante hablaré de una investigación que realizamos durante unas actividades en Argentina sobre el sistema penitenciario. Basta decir por ahora que lo más llamativo de lo que encontramos en esa investigación era, justamente, la heterogeneidad de las situaciones y de las historias con las que nos encontrábamos, y eso dentro de un mismo país. En algunos casos hablábamos a oficiales penitenciarios con una fuerte tradición de escuela penitenciaria, y nos encontrábamos, por decirlo así con cárceles con mucha historia y con una formación muy técnica. En otras provincias las cárceles eran enormes depósitos incontrolados de cuerpos, donde la violencia interna se presentaba como el caos absoluto. En otras regiones, de escasísima densidad de población, directamente no existían las prisiones, sino que los pocos presos cumplían sus condenas en las celdas de las comisarías. Algunas provincias no tenían servicio penitenciario, y otras recién lo estaban creando, como una derivación de la policía. Sumado a ello, existe un sistema penitenciario federal que se expande por todo el país como un circuito paralelo al de las cárceles provinciales, y funciona con su propia lógica y tradición independientemente del sistema provincial al que superpone. Si todo esto se da en un solo país ¿¡qué podríamos decir sobre América Latina!?
Pues bien, trataré de presentar aquí razonamientos generales, pero con la advertencia de que no podrá ser aplicables a todos los contextos. Para ello el único camino que conozco es tomar las herramientas conceptuales que hayan sido puestas a prueba en varios contextos y que trasladadas de un contexto a otro no pierdan mucho de su fuerza explicativa. Esta explicación es la justificación de porqué, a pesar de haber criticado antes el eurocentrismo de la academia, para hablar de Latinoamérica comenzaré haciéndolo con muchos autores de los contextos “centrales” (pero sólo aquellos de los que creo que sus reflexiones nos pueden aportar algo). Muchas de sus herramientas teóricas, creo, que me han servido para comprender al menos el caso argentino (otras no). Y por ello tengo esperanzas de que sirvan también en otros contextos. Esta tarea de evaluación crítica quedará ya a cargo del asistente o del lector.
Una historia “incompleta”
Hay ciertos procesos políticos en los contextos centrales que impactan, tienen eco, o se reproducen en el contexto latinoamericano, en general con algunos años de retraso (esto dependiendo de qué tan fuerte sea la influencia y el poder de esos otros países “centrales” en cada caso) y, por supuesto, con modalidades propias, con distintas manifestaciones, y distintos efectos por la diferencia del medio en que se aplican.
Uno de estos conceptos que podríamos repensar y que es muy importante en términos criminológicos es la “modernidad”. La modernidad –de la cual resignaré por el momento la difícil tarea de definirla- es importante porque marca el nacimiento del derecho penal moderno (lo que hoy llamamos los “clásicos”), una nueva forma de entender la responsabilidad penal, el juicio y la naturaleza del castigo; y al mismo tiempo de las cárceles modernas, con la técnica disciplinaria que las caracteriza.
En general las ideas de la organización política moderna en Latinoamérica llegan en la época de las guerras de independencia y son reinterpretadas como la base moral y política que avala la independencia de nacientes repúblicas frente a la obsoleta corona. Las ideas de los iluministas están en la base de las reivindicaciones de los libertadores y son el arma contra a las instituciones coloniales.
Pero los efectos jurídico penales de esta modernidad política (los códigos penales y procesales respetuosos de las garantías del derecho penal clásico) tardan mucho más en llegar. Llegan, por lo general, a partir de los finales del siglo XIX (o en algunos casos, comienzos del siglo XX). Esto puede tener varias razones. La primera de ellas es que la prioridad política para tener un estado moderno es el monopolio de la fuerza en un territorio determinado, y para esto primero se desarrollan luchas y guerras civiles en cada país, cometiendo un territorio donde aún la presencia del Estado y sus fuerzas no estaba presente o lo estaba muy subsidiariamente. Como el sistema penal se trata del manejo y la administración de la violencia, en tiempos de guerra la violencia y el poder coercitivo se utilizan con distintas funciones que el tiempo de orden institucional estable: la guerra abierta reorganiza las dinámicas de la violencia, y la cuestión penal pasa a un segundo plano de importancia. Hasta que estas guerras intestinas no terminaran la racionalidad penal moderna debería esperar . Otra razón es que las estructuras judiciales, de fuerte herencia colonial y sin una verdadera autonomía política de los otros poderes, ejercían una gran fuerza de inercia a aceptar estos nuevos códigos (este problema continúa aún hoy en día).
Las cárceles modernas también tardarían en llegar, a veces aún más (así fue el caso argentino). Primero porque la “modernidad” en realidad sólo había llegado a las grandes urbes. Las grandes ciudades latinoamericanas funcionaban como algo así como la frontera de la civilización, eran el paso y la mixtura del interior agrario y mu
chas veces feudal con los saberes y las prácticas de la modernidad europea. El interior de los países permanecía bajo un tipo de organización cuasi feudal de tipo carismático-tradicionalista heredada de la colonia, donde la lógica de la autoridad y del ejercicio de la fuerza era otro. En un sistema feudal, que por afinidad electiva suele ser el predominante en el mundo agrario, el poder no se oculta en tecnicismos y mecanismos complejos, sino que al contrario, se demuestra, y la mayor y más efectiva demostración es el castigo visible, y el castigo es justamente, para reafirmar la autoridad del patrón. Los azotes, por ejemplo, se entienden en esta lógica. En gran parte, y en muchos de nuestros países que tienen zonas que todavía están organizadas con una lógica “feudal”, la racionalidad tradicional-carismática de dominio, y el tipo de ejercicio simbólico y cruel del castigo, sigue ocurriendo. Como sea, aún en las zonas urbanas e industrializadas subsisten tras los códigos disciplinarios muchas de estas prácticas.
Y es que la cárcel moderna en su significado de máquina disciplinaria y transformadora del hombre (resocializadora, se dirá) sólo tiene sentido en un mundo industrial en el que se requiera crear y educar una mano de obra obediente y disciplinada, un trabajador mecanizado, tal como proyectaban los principales países europeos en el siglo XIX. No tiene mucho sentido en un mundo de patrones, de peones de campo y artesanos. En ese mundo la cárcel como prisión reformadora será una técnica algo marginal, el calabozo tendrá otro significado y otras funciones.
Sintetizando, la modernidad penal no sólo se toma un siglo o más en llegar desde los contextos centrales a nuestros códigos y burocracias estatales, sino que siempre será un proyecto incompleto. Una técnica de gobierno que opera en función de una sociedad urbana e industrial, que nunca ha terminado de existir. Aunque haya grandes urbes y aunque haya industria, en general difícilmente podamos clasificar a los países latinoamericanos como industriales. Más bien, esos circuitos urbanos e industriales funcionan sobre una base agraria, rural y semi-feudal, acaso en el mejor de los casos como complemento de ella.
El proyecto de la cárcel disciplinaria transformadora (de la que tanto se ha hablado desde Foucault en adelante), de la prisión como método, como técnica, administrada por expertos profesionales, con sus reglas propias, se entroncaba en una idea de un estado rector o en todo caso coordinador de una serie de instituciones disciplinarias (escuelas, hospitales, cárceles, y todas las instituciones intermedias), que funcionaban (o debían funcionar) como una gran maquinaria de producción de subjetividad, de producción de sujetos, justamente, disciplinados. Disciplinados tanto para ejercer las profesiones altas como los oficios bajos, para ser industriales u obreros. Cualquiera fuera la posición, se suponía que debía ocuparse con constancia, estabilidad, racionalidad. Y para eso se necesitaban sujetos con disciplina. Disciplina escolar y profesional o disciplina laboral y disciplina carcelaria.
Esta cárcel puramente disciplinaria, entonces, cuando llega como idea y proyecto a nuestros contextos se va a montar sobre la subsistencia del calabozo más antigüo y tradicional, la cárcel como mero encierro, como exclusión y como demostración de autoridad. Por supuesto que a nivel de los discursos científicos y jurídicos, la única justificación válida será técnica, será la de la rehabilitación, la de la disciplina, la de la educación transformadora. Porque esa es la única razón aceptable para una república moderna. Pero en la práctica, mucho más fuerte que en los contextos centrales, esta razón técnica será permanentemente puesta en dudas por una racionalidad verticalista y autoritaria, donde la violencia se ejerce simplemente para establecer la autoridad del guardia sobre el preso, del patrón sobre el siervo, para vencer en la lucha simbólica permanente entre el verdugo y victima, entre el policía y el delincuente. La lógica del duelo, del caudillo y de la demostración de la fuerza exacerbada en el mundo entre muros que construye el discurso disciplinario modernista.
Cuando leemos sobre las “instituciones totales” en Goffman (1998) ¡cuánto más tendríamos para decir sobre la incorporación de una lógica violenta, vertical y destructiva de la identidad social; cuánto más sobre la perversión del discurso disciplinario tendríamos para decir los latinoamericanos!
Nuevos cambios
Podríamos decir que en este proyecto de una sociedad industrial programada por el Estado, fue siempre más fuerte en Europa central que en el ámbito anglosajón, sin dudas al menos, que en los Estados Unidos. Y de Europa tomó en un primer momento el proyecto, en el caso algunos países latinoamericanos, la elite ilustrada liberal. Los grandes discursos disciplinarios de la corrección a través del tratamiento tienen este contexto de origen. El cambio de centro hegemónico de Europa a Norteamérica se va generando como un proceso progresivo desde el norte a de Latinoamérica hasta la punta sur, que dura un siglo en completarse. Comienza en Centroamérica en el último cuarto del siglo XIX y pero hasta los años 70 del siglo XX, el cono sur seguía siendo más influenciado cultural y políticamente por Europa que por EEUU.
Si le creemos a Foucault, en el mundo anglosajón las disciplinas tienen otro origen y por tanto otra forma. Nacen como una práctica religiosa de los puritanos de autodisciplina y autocontrol como forma de protección frente a las persecuciones; y de allí los modelos de cárcel que apuntan al arrepentimiento y la constricción religiosa que predominan en las discusiones anglosajonas (técnica de la constricción religiosa muy presente en Howard y también en Bentham, a pesar de su utilitarismo extremo). Estas ideas de la disciplina religiosa se fertilizan con el utilitarismo económico de los pensadores liberales (Bentham, Smith) y dan origen a otra historia. Una historia en que el liberalismo se transformará de su función de límite y crítica al Estado, a una nueva racionalidad de gobierno que someterá al estado a la función de garante del mercado y las libertades (pero libertades entendidas como fundamentalmente económicas).
Las instituciones de control social, además de funcionar como mecanismo que produce una estructura social en la que debe funcionar a un determinado sistema productivo y económico, tienen un arraigo en una historia política, cultural y social particular de cada país y su cultura (Melossi, 1992). Y esto explica que en un Estado organizado en su propia mitología como una confederación de comunidades religiosas, como lo es EEUU, las políticas del castigo se presentaran distintas, y aún más la misma concepción de las relaciones Estado-Ciudadano se pensara de forma distinta.
Es esta variante de liberalismo utilitarista (fruto de una cierta concepción religiosa puritana, pero que luego se independiza de ella) la que llevada al extremo del individualismo, la que dominará desde fines de los años setenta en todo el mundo occidental, y la que comienza a cambiar la necesidad justificativa de las grandes burocracias penitenciarias.
El mundo industrial disciplinario europeo y norteamericano que acabamos de describir, también comienza a transformarse fuertemente a partir de los años setenta del siglo 20. Ese mundo que comienza a resquebrajarse es, a nivel de los discursos y técnicas del control social, y a nivel de un mandato cultural rector, será, en palabras de Bauman el de la “ética del trabajo”, y la razón que comienza a expandirse desde los setenta (llegando poderosamente a nuestros contextos periféricos), es la de la “estética del consumo”.
Junto con los ataques al Estado de Bienestar-Estado de Vigilancia provenientes de todo el espectro liberal, es decir, con esa idea de inspiración orwelliana de que todo estado grande y regulador ti
ene un germen de fascismo, o es el embrión del totalitarismo (lo que Foucault critica como “fobia al Estado”, 2007), comienza a imponerse un patrón cultural nuevo que rescata la emancipación individual como la única salida posible frente al peligro del estado totalitario. El cambio se hace muy visible en la industria cultural: comienza a construirse un nuevo héroe romántico: el “beatnik”, el que busca su destino, el que hace camino sólo. Como sea, tómese la figura del “beatnik” como una metáfora, o como un emblema, cómo es la encarnación de una idea que comienza a crecer que es la de que la “masa”, el “rebaño”, la sociedad, o el Estado son imposiciones alienantes frente a las cuales hay que rebelarse afirmando la propia individualidad. La búsqueda del “nuevo hombre” que ya no será el hombre solidario del socialismo, sino el héroe individual, el rebelde. Rebelde que pueden encarnar los hippies o los Hell Angels, los Beatles o Harry el Sucio.
Lo que digo es que esta ruptura cultural es leída confusamente en términos neutros (¿quién puede estar en contra de la libertad del hombre!?) que combinan de acuerdo a la necesidad argumentos de derecha y de izquierda (dirán luego los neoliberales, “ya no existe izquierda ni derecha, el camino es uno sólo”). En los sesenta la emancipación del hombre será una bandera liberal que enarbolarán tanto los socialistas no soviéticos (la nueva izquierda) como los neoliberales y neoconservadores, aunque cada uno con un héroe distinto en su cabeza, con un distinto ideal de “hombre nuevo”. No es cierto que hayan muerto las ideologías, pero entre los setenta y los noventa se rebarajan sus reinvindicaciones simbólicas, sus valores explícitos, sus posiciones de coyuntura. Y esto es un momento muy importante para entender el tema que aquí nos convoca. Porque el estado o el tipo de organización social y política que nacerá aquí ya no será el estado orwelliano, sino otra cosa. Más bien un tipo de organización “huxleyana” del deseo. Ya veremos porqué digo esto. Pero para sintetizar: si en la distopía orwelliana (“1984”) hay un Estado totalitario que vigila y reprime el deseo hasta la más mínima de sus manifestaciones, que no tolera la disidencia; en la distopía de Huxley (“Un mundo feliz”) el Estado controla promoviendo y estimulando el deseo, fabricando la diferencia. Ya vamos a ver cómo tiene esto que ver con el presente.
En definitiva, calculo que ya todos sabemos de qué hablamos cuando se menciona la palabra neoliberalismo. Es difícil determinar si la crisis cultural de la Europa occidental tras la segunda guerra (y por lo tanto la crisis del positivismo y de lass grandes maquinarias estatales) es causa o consecuencia de esta nueva organización económica, pero algo parece tener que ver. Parecen ser procesos que se fertilizan mutuamente.
Definir en pocas líneas eso que se llama “neoliberalismo” es siempre un riesgo, pero más o menos hay ciertos consensos establecidos: la evaluación crítica permanente del Estado con las reglas del mercado; el desarmado o la degradación de todas las instituciones y organizaciones intermediarias entre el mercado y el individuo (los sindicatos, la seguridad social universal, la salud pública, la educación pública); la recategorización de la inversión social bajo el formato del “gasto”, y su consecuentemente necesaria minimización; la reconversión del Rol del Estado, no como organizador de la sociedad, sino como garante del mercado, que será el nuevo organizador de la sociedad (Foucault, 2007). Todo este proceso tiene un correlato a nivel cultural. Correlato que funciona su vez como su condición de posibilidad y como su efecto: la revitalización del individuo que opera como un “free rider”, que busca su propio interés, su propia satisfacción. Y que para ello debe “arriesgar” El prototipo de este empresario de sí mismo es el “entrepreneur” o “emprendedor”. Ser empresario ya no es rol de una clase social. Cualquiera con interés y audacia puede ser entrepreneur y ser exitoso. Este sujeto es el reverso cínico y materialista del beatnik que buscaba su destino . También ahora hay que buscar el propio destino y el territorio donde se despliega esa búsqueda es el mercado, aún más, el mercado internacional. El mapa de ese territorio es la bolsa.
Ahora bien, si el mundo industrial, controlado y homogeneizante descansaba en el archipiélago de las burocracias disciplinarias ¿Qué rol le cabe a estas instituciones en esta nueva configuración social? Sin dudas, otro. Porque si el otro mundo se apoyaba en fábricas de identidades profesionales fuertes y estables, este requiere de individuos egoístas y audaces, no firmes, sino flexibles, no estables, sino arriesgados, no controlados por la familia ni la escuela, sino liberados, improvisadores, “creativos”. Si la lógica burocrática disciplinaria sometía al individuo a la comunidad organizada que era el Estado-Nación, la lógica neoliberal exalta al individuo arriesgado y gracias la posibilidad técnica que da la “globalización”, lo organiza en “tribus” o “en microcomunidades”, en “redes sociales” muchas veces “trans-locales”. Ya ni siquiera los Estados son soberanos en sus fronteras culturales, entonces ¿qué sentido tendría ese tipo de Estado-maquinaria disciplinaria? Si en el mundo disciplinario la diferencia individual era considerada desviación, y por lo tanto una trasgresión peligrosa que debía ser perseguida y controlada; hoy la diferencia es celebrada y estimulada como parte de esa heterogeneidad y de la manifestación de ese individuo que “no sigue al rebaño” (o más bien, celebrada en el individuo exitoso, castigada en el fracasado).
En este nuevo gran esquema político-cultural que es el correlato de una nueva organización económica y social, las herramientas para gobernar también son otras y en un primer momento son tomadas de la caja de herramientas de la economía del mercado, de las técnicas de los seguros y de la estadística. Se deroga la seguridad social y se convierte en seguros focalizados de grupos de riesgos. Los “ciudadanos” son recategorizados como “usuarios” de servicios, o “beneficiarios” de planes sociales, o “vecinos” para las víctimas de delitos, o “la gente” para la opinión pública manejada en los medios, y en “grupos de riesgo” para las enfermedades y para la seguridad.
En definitiva, lo que me interesa resaltar es que esta nueva organización social y productiva descansa en el individuo consumista cuya clave el deseo de satisfacción fugaz. Es algo así como un consumismo compulsivo, un sujeto desarraigado de los grandes relatos (que lo homogeneizaban, lo inmovilizaban, lo volvían un sujeto conformista) cuya naturaleza es la insatisfacción permanente (Bauman, 2004). Este nuevo individuo consumista (que es a la vez el consumidor y el trabajador), clave en el sostenimiento del sistema social-cultural que acompaña a esta organización productiva es diverso, heterogéneo. En lo moral, liberal; en la planificación de su vida, flexible, desarraigado. En su psicología social, inseguro y miedoso (y por lo tanto, pronto a las soluciones de “mano dura” y con exabruptos represivos, Castel, 2004; Young, 2008; Gutiérrez, 2007).
En el campo de la “seguridad” o del “control del delito” (como lo demarca Garland), se desdibujan las pretensiones estatales sobre el monopolio del gobierno de la seguridad. A la par que crece la industria privada de la seguridad, también se abren políticas estatales que se mixturan con las iniciativas privadas sean empresariales o de “los vecinos” (en nuestro país llevan nombres como “vecinos alerta”, “corredores seguros”, “foros de seguridad”).
Pero este sistema que se supone mucho más liberal en la letra legal, no es menos duro ni menos autoritario. Curiosamente, es exactamente lo contrario. Porque, como dice Jock Young (2001), si bien hay mayor tolerancia y una tendencia a la inclusión frente a
la diversidad (lo que antes se consideraba “desviado” ahora es un divertido signo de diferencia y por tanto un objeto de consumo) , hay una mayor intolerancia y una actitud excluyente frente a la “dificultad” (es decir la marginalidad, la dificultad del acceso a la inclusión, y sus consecuencias) (Young, 2001, 2008). Y por otro lado, si el mundo pro-disciplinario tenía como base de su propia crítica un optimismo sobre el progreso y sobre el avance en una dirección paulatinamente mejor (de allí lo de “países en vías de desarrollo”), éste desarrolla su propia crítica sobre el pesimismo del presente, y ha nacido sobre la idea de que “nada (de lo que tenemos hasta ahora) sirve”. Y esto es un dato: los países latinoamericanos, sólo por poner un ejemplo, estamos ahora creciendo en la evaluación de nuestra integración al orden mundial (comoas “países en vías de inclusión”) mientras se rompen sus tejidos sociales, la sociedad se polariza cada vez más, y con ella crecen las tasas de encarcelamiento y la dureza sinsentido de las condenas penales.
El lugar de la cárcel y la disciplina
Por eso cabe preguntarse lo que en definitiva será el punto central de esta exposición: ¿Cuál puede ser la lógica de funcionamiento de la cárcel en este mundo cuyas pretensiones disciplinarias han variado tanto?
Las manifestaciones de este proceso en el “campo” del control del delito son de lo más paradójicas. Como sabemos, a pesar de que estas críticas se realizan contra el Gran Estado y contra el gasto público, las cárceles, que son una de las manifestaciones del estado más duras (y más caras), lejos de disminuir, crecen cada vez más.
A nivel sistema penal la base del cambio que comienza en los setenta surge cuando dentro del mismo discurso criminológico y científico, la idea de que la cárcel pueda “resocializar” ha sido atacada con dureza y puntería. Primero por falsa: la cárcel nunca pudo resocializar y nunca podrá (“no se puede enseñar a jugar al fútbol en un ascensor” es una frase remanida entre los criminólogos críticos). Segundo, por inconveniente: cualquier intento de realmente mejorar al sujeto preso perece frente a las perversiones que permite el mecanismo disciplinario (Goffman, 1998). Tercero, porque su verdadero efecto no es volver al sujeto más apto, sino menos, creando y solidificando así una clase “delincuente” (Foucault, 1976).
Una de las transformaciones que han sufrido los sistemas penales en el mundo anglosajón, al menos según informan algunos autores (Feeley, 2008; Feeley y Simon, 1995) es que las prisiones -habiendo tenido que “renunciar” a toda pretensión de ser una institución que logra transformar “para bien” a las personas-, se cierra a la crítica externa y se reformula con criterios de “administración eficiente” y clasificación, manejo y contención de grupos de riesgo. Este manejo del riesgo sería así una de las nuevas fuentes de legitimidad que viene a ocupar el espacio que deja vacío la pérdida de sentido de la resocialización.
Otro análisis, que en realidad puede ser entendido como complemento del anterior, es decir, como una base desde dónde entender los factores y condiciones externas de esos cambios, es que las cárceles vuelven a ser simples depósitos de contención de los excluidos del sistema (Waqcuant, 2002), el sistema penal endurecido es la mano dura que permite a la “mano invisible del mercado” funcionar. Es decir, ya no pretenden hacer nada útil de los presos, simplemente tienen la función de mantenerlos “guardados” y aislados de la sociedad por cierto plazo.
Esas variaciones en la justificación interna de la acción penitenciaria, o mejor, esta búsqueda de nuevos fundamentos y racionalidad de gobierno en el discurso de la “gestión eficiente” vienen acompañadas de las prácticas más inhumanas y duras a las que ha dado lugar la cárcel moderna (quiero decir, desde su fundación como institución disciplinaria, allá por Europa a fines del siglo XVIII), este el viraje más claro de la cárcel hacia funciones premodernas de castigo simbólico degradante (Hallsworth, 2007), del encierro para la exclusión, no para la inclusión forzosa, la disciplina como pura represión y no como mecanismo transformador.
La pura contención, en la práctica significa celdas individuales, hipervigilancia, ausencia de tareas constructivas, escaso lugar para la educación y el trabajo. Las nuevas cárceles que se construyen a nuestro país en los años noventa, por ejemplo, no están pensadas como maquinarias transformadoras, de capacitación, de educación, ni de tratamiento, sino como calabozos-depósito a la vieja usanza, pero con una lógica de clasificación y gestión administrativa hipermoderna.
Sumado a ello a medida que la marginalidad ha crecido, el sistema penal mismo se ha endurecido, y le envía cada vez más marginales a la cárcel, con lo cual mientras más presión se pone a las burocracias penales, más se fuerza la lógica de “gestión eficiente” de cuerpos contenidos al máximo, generando un sinnúmero de problemas relacionados, no sólo con el creciente presupuesto penitenciario, sino con la superpoblación y la pérdida de sentido explícito de la condena. Problema este que termina por sepultar cualquier intento de resucitar a la resocialización como ideal organizador de lo penitenciario.
Direcciones Posibles
¿Cual puede ser la salida posible a este cuadro de situación? La verdad es que una salida humanista a estos problemas sólo puede pensarse a partir de un tratamiento menos violento, más racional, y en el que cada vez haya menos arbitrariedad, y menos necesidad de prisión. Pero justamente, eso es lo que NO está ocurriendo, y todo parece ir en el sentido contrario. Y cuando las leyes sólo sostienen principios abstractos de humanidad, mientras las prácticas se hacen más duras e inhumanas, comienzan a tener un efecto encubridor sobre estas prácticas.
Por supuesto, una primera propuesta, es simplemente “ponernos serios con la resocialización”. Intentar, una vez más, con fuerza y con ciencia, intentar hacer de la cárcel esa gran máquina transformadora que siempre prometió ser y nunca logró (por ejemplo, así lo propone Roger Matthews, 2009). La pregunta obvia a esta propuesta es ¿si no lo logró en pleno auge del Estado industrial y disciplinario, porqué habría de ser posible justo ahora cuando todas las condiciones que lo justificaban han desaparecido? Y además ¿si es cierto que este proceso es sólo un mecanismo perverso que construye la clase social “delincuente”, al restituirlo, en un sistema social aún más excluyente y más violento, no lograríamos llevar al paroxismo esta dinámica perversa? Porque si los presos parten de una clase social cada vez más excluida (“subproletaria”, underclass, marginal, o como se quiera llamar), y vuelven a ella, ¿qué significa que se “resocialicen” sin son arrojados al mismo medio en dónde se reforzarán los mecanismos de socialización que explicaron su conducta anterior, ahora endurecidos por la experiencia penitenciaria? (pregunta tan vieja como la cárcel misma, pero desgraciadamente aún vigente).
Pero, suponiendo que en un esfuerzo de técnica disciplinaria y apuesta estatal se lograra construir a este viejo sujeto disciplinado en el que piensa el discurso resocializador ¿de qué le serviría? Este sujeto que estaba en el centro y en el objetivo del discurso disciplinario era un sujeto dócil, un buen obrero, un sujeto aplicado, homogéneo, obediente. Y debía ocupar un lugar fijo y preestablecido en la estructura social (proletario, normal, conformista con las normas). En este contexto que ya describimos en que para triunfar hay que ser “emprendedor”, innovador, atrevido ¿cuál sería el futuro de este hombre, que disciplinado, vuelve a su pobreza? Estaría resignado a ser lo que Merton (1995) llamaría un “ritualista”, un perdedor so
cial, pobre y sin posibilidades de ascenso que se resigna a seguir cumpliendo la ley. Pero este patrón cultural rechaza a los ritualistas, rechaza a los conformistas, incluso. Estaría condenado a un grado mayor de exclusión social: la exclusión cultural. De ser esto cierto, forzar un mecanismo disciplinario en un mundo antidisciplinario sólo lograría reconstruir una clase delincuente más violenta, o una nueva clase subproletaria “suicida” (y esto a costa de un enorme costo).
El ideal resocializador no sólo se ha fragmentado y desgarrado porque la criminología llevó el estudio del delito al estudio de la criminalización, y la crítica general de los sistemas penales hasta el “nada sirve” (como parecen enfatizar tanto Garland, 2001; y Matthews, 2009), sino porque ha perdido sentido y razón de ser en este contexto político-social-cultural. No tiene sentido si sigue fracasando y, lo que es peor, tampoco tendría sentido si triunfara. Pensemos en nuestros propios conceptos ¿Cómo sería la resocialización de un narcotraficante (o en el caso argentino, un barrabrava)? ¿Acaso no encarna él el prototipo del entrepreneur, del empresario individual y autogestionado que invierte y arriesga; y triunfa? No es un sujeto que ha socializado mal. Ha comprendido mejor que nadie las reglas del mercado y se mueve en él como pez en el agua. ¿Qué no puede usar la violencia para esos fines? ¿No la usan acaso también las grandes empresas? ¿No es, en el discurso “amoral” del neoliberalismo, la violencia, un costo o una externalidad negativa que debe ser calculada como parte de la operación? Un intento de resocializar a este sujeto sería cínico y absolutamente ineficiente. Porque él ha entendido mejor el sistema y lo ha internalizado mejor que los guardias penitenciarios y los maestros de escuela y los operadores que deberían encargarse de su tratamiento (nuevamente, esta es una vieja crítica, pero también una que sigue vigente).
Pero lo mismo podría decirse sobre el “delincuente común”, aquel que acapara el imaginario delictivo de las agencias estatales: el ladrón de la calle que lleva armas y es capaz de matar. Su tipo de violencia y búsqueda de satisfacción no es fruto de una deficiencia en la socialización, sino al contrario, de un superávit de ella.
La mejor explicación del tipo de violencia expresiva actual que ejercen las pandillas, los ladrones que matan gratuitamente, la violencia entre tribus urbanas (todas las formas más contemporáneas de “delincuencia” común) la da Jock Young (2001, 2008). Podríamos resumirlas, con perdón del autor, de la siguiente manera: En la sociedad actual no hay simplemente exclusión, sino un movimiento bulímico anoréxico de inclusión exclusión. Hay una fuertísima inclusión cultural: las pautas de consumo, las formas individuales de autoafirmación, de ejercicio de la violencia como manifestación en el medio social, son ampliamente difundidas por los grandes medios de comunicación y en el contacto con las clases “incluidas”. El derecho a obtener estos signos de éxito es universal, enseñan los sistemas educativos y los discursos jurídicos. Y sin embargo, la inclusión material, las verdaderas posibilidades de éxito, son muy estrechas, y si se logran, son siempre inestables e inseguras. La exclusión material de los marginales genera así un refuerzo exagerado por los signos de inclusión: si se ponen de moda las zapatillas grandes y caras, el excluido buscará su autoafirmación en las zapatillas más grandes y más caras posibles. Si el mandato cultural dice que se debe cambiar siempre el celular por uno más moderno y con más funciones, el excluido demostrará tener un celular más avanzado y caro que los que tiene un pequeño burgués o alguien de la clase media. Si se debe demostrar audacia y valentía ¿no son acaso los hechos delictivos vividos como aventuras para los jóvenes marginales que los cometen (se divierten con ellos, se ríen de ellos, los relatan como hazañas)? Si el yuppie ha hecho de la ostentación en sí misma un valor, para el ladrón el botín no tiene sentido como inversión para obtener más dinero, sino como medio para ostentar: de debe quemar en fiestas, autos, regalos exagerados, en algo expresivo pero inútil. Lo mismo podría decirse de valores como el uso de la fuerza, el machismo, el desinterés. Valores aceptables en general, pero con manifestaciones exageradas que los convierten en criminales. En definitiva, dice Young, se compensa la exclusión material, con sobreinclusión cultural. El excluido lo es materialmente, pero culturalmente sólo es la expresión exacerbada de los mismos valores culturales tenidos por aceptables en la sociedad “legítima”. Entonces ¿de qué hablamos cuándo hablamos de “resocialización”? De nada. De una ficción, pero ya ni siquiera una ficción útil.
¿Cabe entonces abandonarnos a la resignación de estas cárceles-depósito monstruosas, cuyas expresiones son tanto más crueles que las cárceles disciplinarias? Yo creo que si bien es una salida estrecha y difícil, que para atravesar hay que hacer mucho equilibrio, hay una salida probable, que requiere bastante de optimismo, y que éste se convierta luego en profecía autocumplida. En un texto ya añoso pero que me parece fundamental discutir en contextos como el de esta conferencia Morris (2001) critica que la prisión pueda funcionar como cura coercitiva, es decir como tratamiento impuesto. Aún más, la misma idea de cura, y sobretodo la confianza infundada en que una operación “terapéutica” sobre el sujeto pueda ser exitosa siendo forzosa (y en el contexto penitenciario siempre es forzosa, al menos cuando directa o indirectamente pueda afectar el tiempo de cumplimiento efectivo de la condena). En el tratamiento penitenciario hay una insalvable contradicción entre tiempo de sanción y necesidades del tratamiento. Por lo que se propone pasar de la terapia obligatoria a lo que él llama “cambio facilitado”. Para expandir las posibilidades de todo tratamiento (educactivo, psicológico, de capacitación laboral, etc.) es necesario eliminarlo como “objetivo” de la acción penitenciaria. Es necesario entenderlo como un servicio universal y necesario que forma parte de los servicios que se deben prestar tanto dentro como fuera de la cárcel.
La educación es el área más propicia para discutir la propuesta de Morris (que originalmente hace hincapié en la terapia psicológica). Empecemos por lo más obvio y básico. En nuestros países la Educación básica es un servicio obligatorio que debe prestar o garantizar el Estado. Tan obligatorio que a nivel básico en nuestros países la educación suele ser un deber tanto para el Estado que lo debe asegurar, como para los ciudadanos que deben educarse, y un derecho irrenunciable. Las leyes lo suelen determinar así y los tratados internacionales que firmamos también (las políticas públicas, sin embargo, lo desmienten o son deficitarias). Lo cierto es que a pesar de ser un derecho-deber en el mundo fuera de la cárcel nadie está obligado por la fuerza pública a acudir a la escuela. A nadie se le ocurriría buscar a los alumnos desertores con la policía, ni castigar con penas a los que no vayan a la escuela. Simplemente sería un absurdo, porque la educación depende necesariamente del consentimiento del alumno que acude a ella (un consentimiento fuertemente estimulado y buscado en el caso de los menores de edad, pero aún así, se depende de que mantengan una actitud de asentimiento en el ámbito escolar). Es más bien una obligación moral, cuya fuerza pública no es la policía (ni siquiera en el caso de los adultos), ni la amenaza de pena, sino la persuasión pública. Y para esto debe haber una prestación y una facilitación de ese servicio por parte del Estado. El Estado debe asegurarse que cumplir con ese deber-derecho sea posible para el ciudadano.
A nadie se le ocurriría, tampoco, penar a quien no se educa o llevarlos hasta la escuela por la fuerza pública, no sólo porque es exagerado, sino porque a l
os fines educativos sería un absurdo. Sin embargo, paradójicamente, la educación en las cárceles sí es obligatoria, o forzosa, pues se hace bajo amenaza (más o menos velada, más o menos indirecta, pero con una consecuencia concreta). Esto es, en tanto acudir a la escuela está ligado al régimen disciplinario, al programa de “tratamiento” o a la nota de concepto o de conducta del preso, estará ligada a las posibilidades del preso de obtener o no su libertad condicional o anticipada. Es decir que en los sistemas disciplinarios el tiempo efectivo de prisión depende (de entre muchas otras cosas, como solicitar un trabajo) de acudir a la escuela. Para quien está preso y desea la libertad este derecho o “beneficio” que surge del mismo sistema del tratamiento se reduce a la fórmula “si voy a la escuela sumo puntos y puedo salir antes, si no voy me puedo quedar más tiempo”. A la inversa, el no ir a la escuela, entonces, funcionará como un plus de pena frente a las posibilidades de la libertad condicional. Eso es a lo que Morris se refiere (y yo también) cuando dice “forzoso”. Desde la lectura del preso, el no anotarse para recibir educación en la cárcel (cuando esto es posible, porque en muchas unidades carcelarias no lo es), está penado. Lo cual, repetimos, es un absurdo para el objetivo educativo. Si el preso sólo va al aula para cumplir con una obligación ¿Qué transformación se espera obtener de él? ¿Qué a pesar de ser refractario a la enseñanza, de acudir a ella como una formalidad, un efecto mágico de los manuales de grado lo convenza de seguir con ella? Y, aún, si esto ocurriera y entusiasmado y convencido el preso comienza entusiasmado su propia educación ¿qué valor tendrá para él cuándo esta se interrumpa por cuestiones disciplinarias del tratamiento penitenciario, o por un castigo? ¿Qué valor tendrá cuándo un traslado a otra unidad le impida continuar?
Siempre que la educación esté atada al tratamiento o sea parte de él, será forzosa por las consecuencias, y por ende, será inefectiva al no partir de la necesidad de consenso y voluntad del que asiste a ella.
Una experiencia práctica
Durante los años 2006 y 2007 se realizaron en la órbita de la Dirección Nacional de Educación en Contextos de Encierro talleres de formación para docentes. Uno de ellos coordinado por el profesor Juan S. Pegoraro y el autor de esta ponencia.
Al comenzar los talleres interrogábamos a los docentes asistentes con las preguntas de su procedencia, dónde desarrollaban su actividad y los principales conflictos que veían entre su tarea y las limitaciones propias del régimen de encierro.
El primer descubrimiento de las respuestas fue la gran heterogeneidad que existía en el país a este respecto.
En muchos casos los docentes se enfrentaban con estructuras burocráticas muy rígidas y con frecuencia sentidas como autoritarias (este era el caso de varias cárceles administradas por el Servicio Penitenciario Federal, por ejemplo). En otros casos, no existían grandes burocracias penitenciarias, los presos permanecían en alcaidías policiales (por ejemplo en muchas ciudades chicas del sur del país), y los problemas no provenían de conflictos o diferencias con el personal de custodia, sino que eran las propias de una estructura tan pequeña y en principio no pensada para la educación. En otros casos las áreas de gobierno que tenían a su cargo la cuestión penitenciaria se mostraban flexibles y abiertas a proveer y facilitar el acceso a la educación, y en algunos, irremisiblemente cerradas.
De los posibles tipos de relaciones que se dan entre los educadores y el personal penitenciario o policial de custodia creo poder sintetizar tres tipos generales.
1) El tipo disciplinario puro: la educación depende de la misma administración penitenciaria, que desarrolla estructuras propias encargadas de proveer educación. Para ellos contrata a docentes y los integra al plantel penitenciario. Entiende que la educación es una de las funciones de la cárcel y que hace a la “resocialización” del interno. Forma parte de un único sistema de tratamiento donde también se evalúa su participación en talleres de trabajo y comportamiento general. Niega la diferencia entre funciones. Niega la pertinencia de que la educación sea un derecho “por separado” de la función resocializadora. Toda sanción disciplinaria afecta a los “beneficios” del interno en todas las áreas indistintamente y a su concepto.
2) El tipo “securitario” puro: Mantener el control de la seguridad interna es el objetivo principal de toda la acción penitenciaria. El lugar y la predisposición del personal se mantiene cerrado a la lógica educativa. Cuando se “presta” lugar para dar educación, se lo vive como una concesión, una muestra de flexibilidad. Cuando la seguridad está en crisis, se limita o elimina el “permiso”, y por lo tanto se suspende la prestación educativa. En los casos más extremos se intenta impedir incluso el acceso a los niveles educativos más elementales. La insistencia de docentes, educadores y voluntarios alfabetizadotes para acceder a los presos(o que los presos accedan a ellos) es vivida como un enfrentamiento, por lo que se los mantiene en estricta vigilancia y tienden a ser requisados y sufrir otros rituales degradantes.
3) El tipo “de derechos” puro. La educación tiene su propio lugar dentro del espacio penitenciario, no se ve afectada por sanciones disciplinarias, y sólo por medidas de seguridad extremas (al menos de los casos escuchados, el castigo del preso “en buzón” seguía siendo impedimento para asistir a clases). No hay vigilancia penitenciaria dentro del aula, sino sólo exterior. En los casos más emblemáticos, la escuela tiene un edificio propio dentro del perímetro de la cárcel con características propias de un establecimiento escolar y no de uno penitenciario. A pesar de los miedos de los penitenciarios, no hay graves problemas de seguridad, al menos no mayores que los que se presentaban en los otros dos casos.
Estos tipos de racionalidad suelen ser ideales, pero en la práctica es posible observar tendencias dominantes en uno u otro sentido en ciertas cárceles y en las burocracias penitenciarias.
Lo curioso es que aún los docentes-penitenciarios (del primer tipo) rescataban la relación con sus alumnos como una distinta a la que tenían como personal de seguridad (reivindicaban, por ejemplo, que se dirigieran a ellos como “profe” y no como “guardia” u “oficial”. También mencionaban al espacio educativo como un “espacio de libertad” ( a pesar de estar atravesado por la lógica penitenciaria-disciplinaria), desde donde era posible pensar a la persona como alumno y no como “interno”, y como objetivo ideal mencionaban que no hubiera diferencia entre los presos en función de su jerarquía en el mundo de los internos o el delito que hayan cometido (típico producto de la racionalidad carcelaria totalizante). Sin embargo, particularmente los oficiales jerárquicamente superiores (con formación penitenciaria previa a la formación docente) no concebían que no se integrara la función educativa al resto de la lógica correccionalista. Con ello, a pesar de ser profesores, nunca dejaban de ser oficiales. En las entrevistas quedaba claro que continuaban la mirada de vigilancia sobre sus alumnos. No había un quiebre institucional entre la cárcel y la escuela, ni una diferencia entre el oficial y el profesor a pesar de que cambiara su uniforme.
Vías posibles
Más arriba planteamos la imposibilidad, o en todo caso la inconveniencia, de volver a reflotar el mismo tipo de sistema disciplinario totalizante que fundó la prisión moderna. Advertimos en contra de él porque los efectos paradójicos o perversos de la cárcel, que se denuncian de ella desde que existe, serían aún más brutales en la configuración
social y político-cultural actual. Pero también advertimos contra la crítica radical que no viene acompañada de una propuesta reductora o alternativa, pues los efectos de “no más disciplina pero sí más prisión” son igualmente terribles. Parecemos encerrados en un callejón sin salida.
La educación como función de la prisión es una de las aristas del problema general. Problema que nace en el objetivo del tratamiento en sí mismo. Y por ello puede servir como ejemplo para pensar también otras soluciones.
Respecto de la educación parece haber dos salidas para este callejón: una volver por donde entramos y otra, tratar de encontrar la puerta en la pared.
La primera, que creo que aquí nadie quiere recorrer, significa abandonar la idea de prestar educación en las cárceles, reforzando así la función de puro “calabozo” y abandonando así por completo otro objetivo (el educativo) que, nadie puede discutir, es positivo y útil (y, en consecuencia, abandonando también al sujeto detenido a las miserias de su situación).
La otra es separar el problema y, una vez hecho, dedicarnos a resolver primero, uno de los problemas. Esto implica un necesario cambio de percepción y de agenda en la cuestión penitenciaria-educativa, puesto que nos va a llevar a cambiar el objetivo. El objetivo entonces, debería ser, no educar para disciplinar, sino educar porque es necesario educar. Asegurar que se cumple un derecho universal y necesario, y facilitar al ciudadano a que cumpla su deber y a que ejerza su derecho. Que la educación no esté sometida a las necesidades disciplinarias y de “tratamiento”, sino que sea un derecho y un deber que se presta al margen de él. Que así como ocurre afuera, el Estado esté obligado a prestar educación básica (y luego secundaria, e incluso universitaria) a quien esté dispuesto a recibirla, a quien lo asuma como la opción de su derecho-deber. Que no forme parte así de los “efectos paradójicos” o perversos de la prisión; que funcione de forma paradójica, sí, pero –parafraseando al docente- en el sentido de ser un “espacio de libertad” dentro del encierro. Que la educación, aunque se preste entre muros, obedezca a un objetivo propio, autorreferido, que sea su propio fin y no el medio para el objetivo penitenciario. De otra forma, no sólo se sigue perpetuando el fracaso de los objetivos penitenciarios, sino que se empuja junto con él al mismo barranco a los objetivos educativos. Separando los objetivos del sistema penitenciario y del sistema educativo, al menos se puede salvar a este último de los vaivenes y las crisis inherentes al primero.
¿Que requisitos implicaría en la práctica un régimen así para funcionar? Básicamente que la educación debe tener las mismas características que afuera de la cárcel. Debe sacarse a la educación de la cárcel, aunque geográficamente se preste dentro de ella.
1.- Que para funcionar no puede estar atada al tratamiento. La calificación del preso y su progreso, ni las posibilidades de obtener su libertad pueden estar relacionadas. Una cosa es la libreta de calificaciones y otra el legajo del interno. Una cosa es la libertad condicional y otra el diploma.
2.- Como es un derecho universal y no una condición de tratamiento, no puede estar ligada al tipo de delito que ha cometido el preso. Todos los que estén interesados deben tener acceso a la educación.
3.- Nuevamente, como es un derecho y no un instrumento de tratamiento, no puede estar afectada por sanciones disciplinarias del interno por comportamientos en su vida carcelaria. Las sanciones en la cárcel son para el preso. Y las de la escuela para el alumno. Las primeras sólo afectan a su vida como interno, y las segundas sólo lo alcanzan en calidad de alumno.
4.- Que el personal docente, la estructura de las clases, su contenido y la lógica arquitectónica del espacio donde se desarrollan deben estar pensadas en función del objetivo educativo (que sean aulas, como en la escuela) y no del objetivo punitivo (no celdas, como en la cárcel). Hay que trabajar sobre la ficción de que cuando se trasciende la puerta, se entra en una burbuja donde las reglas y los roles son otros.
6.- Que en ese espacio y durante el tiempo de la clase, el “interno” deja de ser tal y comienza a ser “alumno”. La autoridad ya no la tiene el guardia, sino el maestro o el profesor (si es posible, no debe haber guardias dentro del aula). En definitiva, dejar en la puerta del aula la relación interno-guardia, y comenzar la relación en el aula alumno-profesor.
Para que esto funcione, no solamente hay que replantearse cómo el servicio penitenciario educa, sino sobre todo, quién debe ser el actor público encargado de la prestación del servicio. Tiene una gran carga simbólica que la educación en cárceles dependa del Servicio Penitenciario o del Ministerio de Educación. Pero además de esta carga simbólica, la formación penitenciaria siempre colocará las necesidades disciplinarias y de seguridad por encima de las otras, por más noble que sean sus sentimientos, porque simplemente, el preso (y esto implica “delincuente” y “peligroso”) es el sujeto que articula el accionar del penitenciario, es su razón de ser, y para ello están formados, para contenerlos o vigilarlos. La escuela, por el contrario está pensada en función del alumno, y los docentes formados para dar clases en las escuelas encuentran en él su razón de ser. Por más vigilantes que sean y miedo tengan a sus alumnos, su relación con él está trazada desde el inicio por la racionalidad docente.
Es decir, hay razones de “coerción estructural” que llevan a pensar que el penitenciario, más allá de sus buenas intenciones, dará clase a un preso. Y, en cambio, el docente profesional (maestro, profesor), más allá de su entorno edilicio o geográfico se dirigirá a su alumno: formación, habitus incorporados, cosmovisión, ideología, imaginario, llámese como quiera.
Con ello llegamos al sexto requisito como la condición de posibilidad de los anteriores: que la función educativa esté dirigida por el Ministerio u órgano de gobierno encargado de la educación pública, con su propio personal; que éste personal no sea ingresado ni por escalafón ni administrativamente a la estructura penitenciaria, sino que pertenezca a la estructura educativa; es decir, que siga respondiendo a la burocracia educativa (sus directores, secretarios y ministros) y no a la burocracia penitenciaria, que sea la primera la que le paga su sueldo; y en lo posible, que aunque su tarea sea evaluada de forma especial por el entorno, que este docente
Para ello la burocracia penitenciaria debe liberar de trabas a la función educativa. Debe estar imposibilitada de someter a los docentes a tratos humillantes (como las requisas corporales invasivas), y en cuestiones de quien asiste o no al espacio escolar, la última palabra la debe tener el organismo educativo.
Preguntas finales.
La Argentina es, como todos, y particularmente como todos los países latinoamericanos, un país conflictivo. Y sus cárceles lo son particularmente (de hecho hay un conflicto irresuelto con la Comisión IDH por estas cuestiones: malos tratos, hacinamiento, violencia institucional, muertes injustificables). Sin embargo, en algunas áreas, con algunos Servicios Penitenciarios provinciales ha sido posible avanzar en esta propuesta: lo viene haciendo el Ministerio de Educación desde hace varios años. Entre otras cosas incorporando a la Ley Nacional de Educación la función de la educación en contextos de encierro. En cambio la Ley Nacional de Ejecución de la Pena, sólo menciona a la educación dentro de la formación cultural, un poco tangencialmente y al detallar el tratamiento. Esto ha permitido políticas (no carentes de dificultades y conflictos) de “convencer” a las administraciones penitenciarias de entregar la función educativa al Ministerio de Educación.
El criminólogo preguntará de inmediato: ¿Y, ha servido?
¿Hay por eso menos reincidentes? Sólo se puede responder: no lo sé. Eso se verá con el tiempo. Pero tampoco es lo importante. Hay menos gente a la que se vulnera su derecho a la Educación. Hay un mejor cumplimiento de un deber social del Estado. Un deber cuyos beneficios, aún difusos y difíciles de medir, nadie puede negar. ¿Quién podría afirmar que es mejor una población no educada a una educada? ¿Y entonces? ¿Quién podría estar en contra? ¿Acaso lo que se ha hecho hasta ahora puede demostrar mejores resultados?
Luego podríamos hacer el mismo ejercicio con otros derechos sociales, como la salud o el trabajo. ¿No pueden -y deben-, acaso, separarse de los compromisos del tratamiento y ser garantizados como derechos universales, cuyo cumplimiento esté a cargo del área del Estado encargada de esos derechos para el resto de la población? ¿Quién podría estar en contra de que se garantice el derecho a la educación y el derecho al trabajo aún dentro del encierro? Si son concebidos de esta forma nada deben tener que ver con el trabajo esos derechos. Ante la crisis del correccionalismo, el tratamiento deberá abandonarse o repensarse, pero por lo pronto deberá entregar la prestación de derechos sociales a las áreas estatales especialistas en esos derechos sociales.
Reconozco que la propuesta es modesta en un primer paso, y ambiciosa en sus pretensiones finales. Pero todo gran camino empieza con un primer paso. Si se comienza, puede ser repetida y replicada en distinto nivel hasta despegar el problema de la formación del ciudadano y el cumplimiento de sus derechos universales del otro problema, moralmente insoluble y de efectos siempre paradójicos y ambigüos, de la administración y manejo de la violencia.
Bibliografía.
Bauman, Z. Trabajo, consumismo y nuevos pobres. Editorial Gedisa, Barcelona, 2000.
Böhm, M. L. y Gutiérrez, M. H. (2007) Introducción en Böhm, M. L. y Gutiérrez, M. H “Políticas de Seguridad: peligros y desafíos para la criminología del nuevo siglo”, Buenos Aires: Editores del Puerto.
Castel, R. La Inseguridad Social. Manantial, Buenos Aires, 2004.
Cohen, S. Visiones del Control Social. PPU. Barcelona, 1985
Feeley, M. “Reflexiones sobre los Orígenes de la Justicia Actuarial”, en Revista Delito y Sociedad, N° 26, UNL, 2008.
Feeley M. y Simon J. “La nueva penología”, en Revista Delito y Sociedad,Nº 6/7. Buenos Aires, 1995.
Foucault, M. Vigilar y Castigar, Siglo XXI, Buenos Aires, 1976.
Los Anormales, FCE, Buenos Aires, 2001.
El Nacimiento de la Biopolítica, FCE, Buenos Aires, 2007.
Garland, D., La Cultura del Control, Gedisa, Barcelona, 2005.
Goffman, Erwin. Internados, Ed. Amorrortu, Buenos Aires, 1998.
Gutiérrez, M.H., La Necesidad Social de Castigar, Fabián Di Plácido Ed., Buenos Aires, 2006.
La Dinámica de las Oposiciones y la Inseguridad Subjetiva, Fabián Di Plácido Ed., Buenos Aires, 2007.
, “Punitivismo y Actuarialismo en la Argentina”, en El Dial, publicación jurídica on line (www.eldial.com), Buenos Aires, mayo 2009.
Hallsworth, S., “Repensando el Giro Punitivo”. En Revista Delito y Sociedad Nº 22, año 16. Universidad Nacional del Litoral, Santa Fe, 2007.
Matthews, R. “Beyond ‘so what?’ criminology” en Theoretical Criminology, Vol.13, No. 3, Sage, Londres, 2009.
Melossi, D. “El Estado del Control Social.”, Siglo XXI, México, 1992.
Merton, R. K. “Teoría y Estructura Sociales”, FCE, Buenos Aires, 2001.
Morris, N., “El Futuro de las Prisiones”, México: Siglo XXI, México, 2001.
O’Malley, P.. “Riesgo, Poder y Prevención del Delito”, en Revista Delito y Sociedad Nº 20, año 13, UNL, 2004.
Wacquant, L. (2002) “Las cárceles de la miseria”, Buenos Aires: Manantial.
Young, J. “Canibalismo y Bulimia” en Delito y Sociedad, Revista de Ciencias Sociales, N° 15-16, Universidad Nacional del Litoral, Santa Fé, 2001.
“Merton con energía, Katz con estructura. La sociología del revanchismo y la criminología de la trasgresión” en Delito y Sociedad. Revista de Ciencias Sociales. Nº 25. Universidad Nacional del Litoral, Santa Fé, 2008.